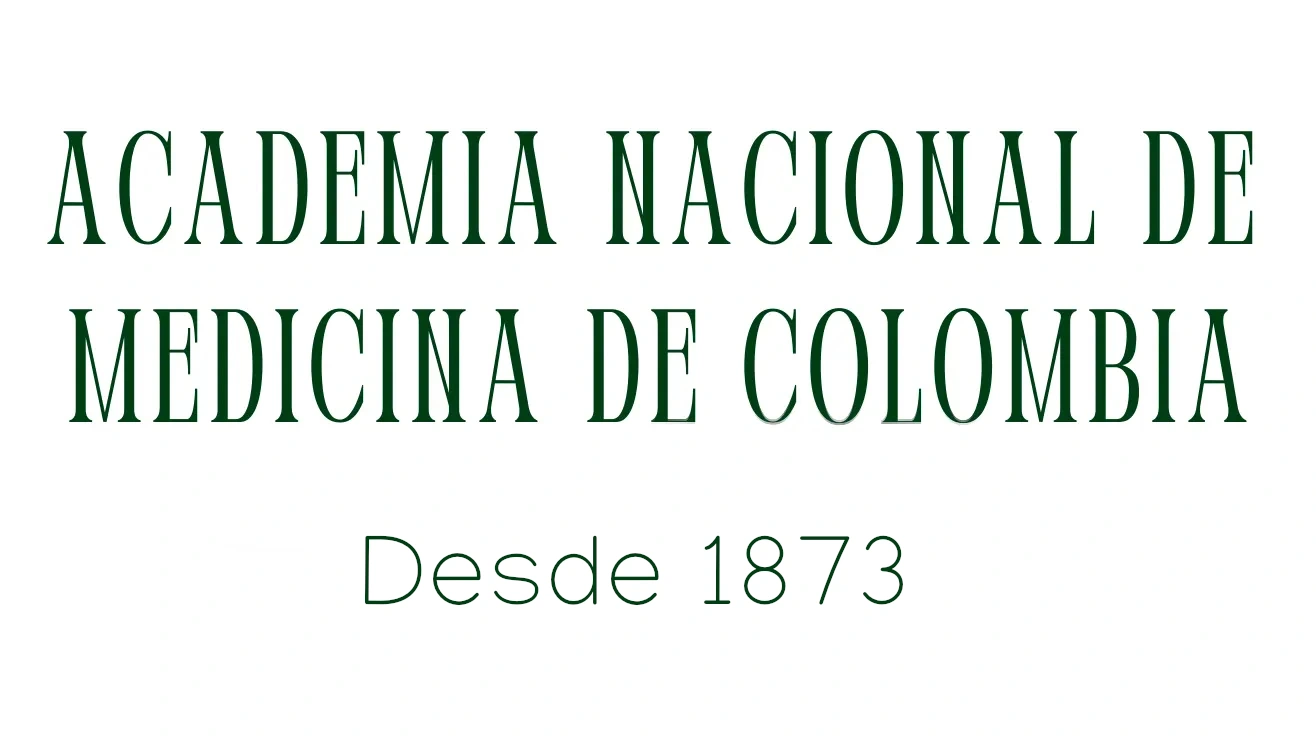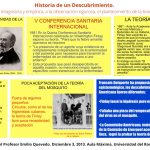Visitas: 1
Foro conjunto de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina.
Fiebre amarilla en el Nuevo Mundo, la conquista y la colonia.
Conferencia del Dr. José Miguel Parra, especialista en medicina y cardiología del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en cuidados intensivos en el Hospital Henri Mondor de Créteil, Francia. Magistrado del Tribunal de Ética de Cundinamarca y vicepresidente del Colegio Médico de Cundinamarca.
La vida ha sido siempre un ciclo natural donde todo tiene su lugar: la vida y la muerte están conectadas, como lo simboliza el uroboro, que representa una serpiente o dragón mordiéndose la cola, formando un círculo. En la naturaleza, todo regresa al ciclo: los animales se alimentan unos de otros y sus restos nutren la tierra. Pero el ser humano ha roto ese equilibrio. A pesar de compartir las mismas necesidades básicas que cualquier otro ser vivo, nuestra especie no devuelve nada al entorno, y con nuestro crecimiento desmedido y consumismo, hemos sobrecargado al planeta, incluso acelerando la degradación de ecosistemas vitales como el Amazonas. Al punto de extinguir cerca de 600 especies de vertebrados en 5 siglos, la mayoría en los últimos 100 años.
En un planeta que ha superado los 8.000 millones de personas habitándolo, los únicos mecanismos que han logrado frenar momentáneamente el crecimiento poblacional han sido las guerras y las epidemias. Conflictos como la Segunda Guerra Mundial o las invasiones mongolas causaron millones de muertes, y enfermedades como la viruela o el cólera tuvieron un impacto aún más devastador, especialmente en la conquista de América, donde diezmaron a poblaciones indígenas incluso más que las armas. Y no es para menos; los virus, estas diminutas entidades biológicas, nos superan en número por millones.
La colonización de América fue impulsada por distintos intereses según cada imperio europeo. Los franceses y los ingleses buscaron establecer colonias, llegaron por el norte a establecerse en diversos puntos de Norteamérica y recibieron poca resistencia, mientras que los españoles, movidos por la ambición del oro encontrado en sus primeras expediciones, emprendieron conquistas más violentas. Se mezclaron con los pueblos indígenas, generando el mestizaje, pero también propagaron enfermedades devastadoras. Las culturas indígenas, que basaban su alimentación en frutas, verduras, animales y especias, y vivían en equilibrio con la naturaleza, no pudieron resistir el impacto biológico y social de la llegada colonizadora.
La viruela, la fiebre amarilla, el paludismo, el sarampión y muchas otras afectaron gravemente a la población, en especial cuando su origen africano encontró nuevos vectores en el continente. Se presentaron varias epidemias de fiebre amarilla entre los siglos XV y XVII en Centro y Suramérica; posteriormente, se registraron diversos brotes en Norteamérica entre 1793 y 1905.
La fiebre amarilla, Finley, Gorgas y el canal de Panamá
Conferencia del Dr. Abel Fernando Martínez Martín, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Maestría y doctorado en historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
En 1877, Patrick Manson, médico escocés, había identificado al mosquito Culex fatigans como transmisor de la filariasis, mientras que Alfonso Laveran, en Argelia, descubría el protozoo causante del paludismo en enfermos de malaria. Ronald Ross, militar escocés, confirmó en 1897 la hipótesis de Manson al encontrar el Plasmodium en el estómago de un mosquito Anopheles, demostrando su papel como vector del paludismo, lo que le valió el Nobel en 1902. En 1900, el mayor Walter Reed y su equipo en Cuba probaron experimentalmente que el Aedes aegypti transmitía la fiebre amarilla. Corroborando la teoría postulada por Carlos Finlay, 19 años antes, en 1881, cuando presentó su hipótesis ante la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.
Esta “comprobación científica” comandada por Reed, implicó que un grupo de voluntarios, entre civiles, soldados e inmigrantes, fueran expuestos a mosquitos contaminados o recibieran inyecciones subcutáneas con sangre de enfermos. Un elemento inusual de la prueba fue la implementación de un documento escrito que enumeraba los riesgos de participar en el estudio que el voluntario debía aprobar, un consentimiento informado llamaríamos hoy en día. Esta comprobación posibilitó la iniciación de campañas de eliminación de mosquitos para la erradicación de la enfermedad, con resultados positivos en campañas como la dirigida por William Gorgas, médico militar estadounidense, en La Habana y en la zona del canal de Panamá.
La inicial construcción del canal de Panamá, bajo el mando francés, fracasó ante la mortalidad entre los trabajadores que alcanzó cifras alarmantes, sin que se tomaran medidas preventivas efectivas por el desconocimiento del ciclo de transmisión. Con la independencia de Panamá en 1903 y el control estadounidense sobre la zona del canal, Gorgas fue nombrado jefe del Departamento de Sanidad. Aplicó con firmeza las lecciones aprendidas en Cuba: desecando charcos, drenando aguas estancadas, fumigando viviendas y colocando mosquiteros. Además, adelantando la construcción de un alcantarillado y pavimentando las calles. Aunque logró erradicar la fiebre amarilla en Ciudad de Panamá en 1905, la malaria representó un reto mayor. El Anopheles, menos localizado y que suele posarse sobre la vegetación, requería estrategias distintas: ordenó que se limpiara la vegetación tropical en áreas de 180 metros alrededor de las zonas habitadas por obreros y personal administrativo a cargo de la construcción del canal.
La medicina tropical proporcionó a la salud pública un modelo de historia natural para explicar y controlar la enfermedad. La teoría del mosquito cambió radicalmente la prevención en salud de las enfermedades tropicales influenciada por pioneros como Finlay, cuyo reconocimiento oficial llegó tardíamente. En 1954, —en el XIV Congreso Internacional de Historia de la Medicina— se ratificó su prioridad en el descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla, y su legado se conmemora cada 3 de diciembre con el Día Panamericano del Médico.
::::::::::::::::::::
Intervenciones en: ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE LA FIEBRE AMARILLA
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()