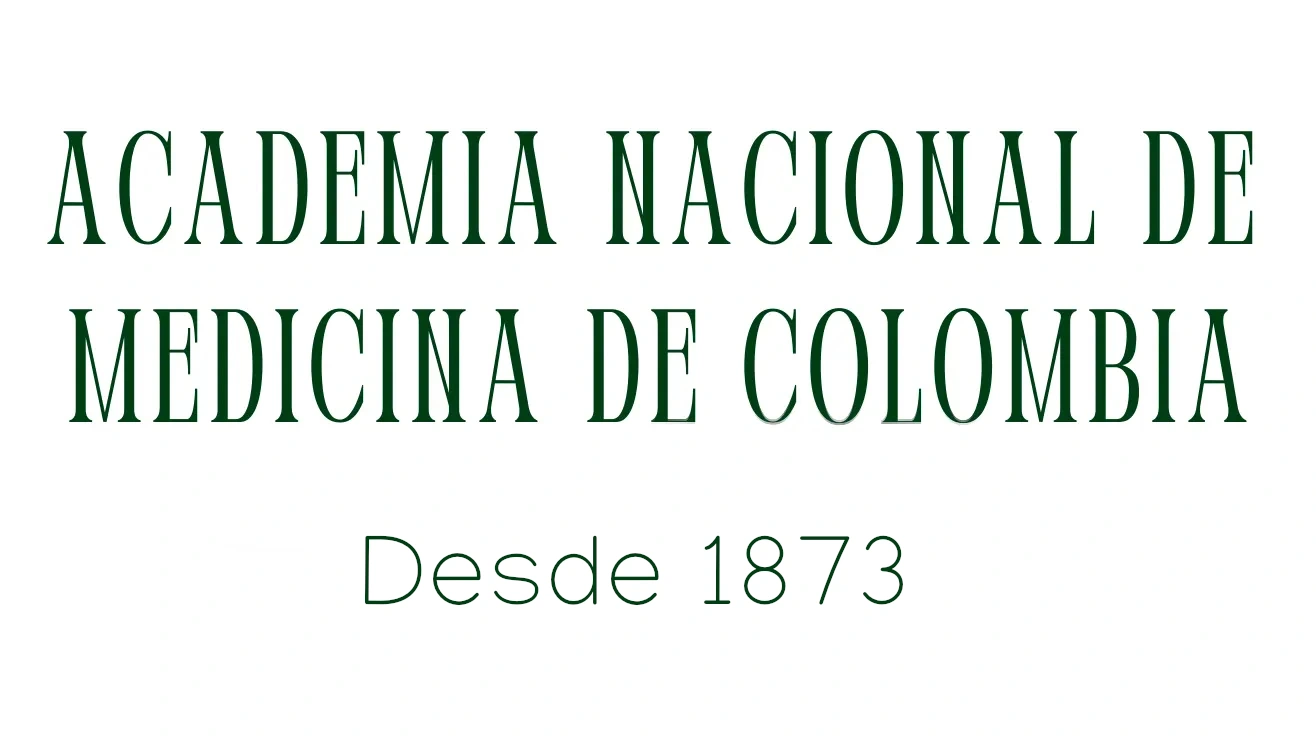Visitas: 0
Foro “Riesgo pandémico de los virus de influenza aviar. ¿Estamos preparados?”, organizado por la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad de Historia de la Medicina.
En el siglo XXI, el mundo ha enfrentado diversos retos sanitarios como el COVID-19, el zika y el chikunguña, pero aún queda mucho por entender sobre las enfermedades emergentes y reemergentes, sostiene el Académico y miembro de la Comisión de Historia de la Academia, Dr. Luis Carlos Villamil. En este contexto, la influenza merece especial atención, ya que ha provocado pandemias desde hace siglos. Su historia en América se remonta al segundo viaje de Colón en 1493, cuando, tras detenerse en La Gomera, embarcaron animales, incluidos cerdos posiblemente infectados, que propagaron la gripe entre la tripulación y, posteriormente, entre los pueblos indígenas, causando una mortandad masiva.
Este episodio es considerado la primera pandemia en el continente americano. En los siglos siguientes, cada uno ha registrado al menos tres pandemias de influenza, destacando la de 1918, causada por un virus H1N1 de origen aviar que mató a más de 50 millones de personas, y la del 2009 con la llamada gripe porcina. Estos virus no desaparecen, sino que mutan, se adaptan y persisten como parte de las gripes estacionales. Las pandemias no son cosa del pasado, sino un riesgo constante.
Señala el Dr. José Esparza, PhD en virología y biología celular del Colegio de Medicina de Baylor en Houston, Texas, que tras una historia plagada de pandemias, se ha avanzado en la identificación y clasificación de los virus de influenza (A, B, C y D). Siendo el tipo A el más relevante para los humanos por su capacidad de mutar y recombinarse en distintos hospederos. La influenza tipo C raramente produce enfermedad en humanos y la tipo D no los infecta.
Los virus de la influenza tipo A son los más peligrosos porque infectan múltiples especies animales, y entre ellos, los cerdos actúan como “recipientes de mezcla” en los que pueden combinarse genes de virus aviares, porcinos y humanos. Esta capacidad da lugar a nuevas variantes con potencial pandémico. Su estructura genética y proteica, especialmente las proteínas de superficie hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA), define su capacidad de infectar y propagarse. Existen al menos 130 combinaciones posibles de subtipos de influenza A, aunque solo tres han circulado entre humanos: H1N1, H2N2 y H3N2. Los saltos antigénicos —cambios abruptos en HA o NA— pueden generar pandemias, como ocurrió en 1918, 1957, 1968 y 2009, mientras que las derivas antigénicas -mutaciones menores- son responsables de las epidemias estacionales anuales.
Los virus de la influenza de aves silvestres pueden transmitirse a través del agua o fómites -objeto inanimado que, por estar contaminado por agentes infecciosos, puede transmitir infecciones- a mamíferos marinos y patos domésticos y, aunque en la mayoría de los casos, estas infecciones no resultan en una posterior transmisión a humanos, el virus de la influenza aviar H5N1 sí representa una amenaza real. Entre 2003 y 2013 se reportaron 649 casos en humanos, con 385 muertes en 16 países y una letalidad del 60%.
Desde 2021, ha cruzado continentes, alcanzando América, donde ha sido detectado en aves silvestres, focas, pelícanos y ganado bovino en Estados Unidos en 2024. Aunque la transmisión sostenida entre personas aún no se ha producido, las alertas están activas.
El virus H5N1 ha evolucionado dentro del clado 2.3.4.4, originado en China, y ha demostrado una alta virulencia en aves y una creciente capacidad de adaptación a mamíferos. La Organización Mundial de la Salud clasifica la situación actual como fase 3 de las seis que describen el progreso hacia una pandemia. Esta etapa exige intensificar las medidas de preparación: vigilancia epidemiológica, intercambio de datos genómicos, bioseguridad en granjas, desarrollo de diagnósticos y vacunas, y coordinación internacional. La pandemia de COVID-19 dejó lecciones valiosas sobre lo costoso que puede ser no estar preparados a tiempo.
La Dra. Gloria Consuelo Ramírez, médica veterinaria y PhD en virología de la Universidad de Maryland en College Park, compartió su experiencia personal trabajando con un virus H5N2 derivado de patos silvestres. Este virus, inicialmente, no era capaz de infectar aves sanas, pero logró adaptarse y replicarse en aves inmunosuprimidas por enfermedades como Gumboro. La inmunosupresión puede facilitar la evolución y adaptación del virus. Incluso, se encontró que el virus podía llegar a tejidos nerviosos sin ser considerado aún de alta patogenicidad.
Con el tiempo, el foco de investigación se trasladó a Colombia, donde, debido a restricciones legales, no se pudo trabajar directamente con el virus de influenza aviar, pero sí con el virus en cerdos. Allí, desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, se logró un importante hito: el aislamiento y caracterización del virus H1N1 clásico antes de la pandemia de 2009, así como del virus pandémico posterior. Este trabajo permitió entender la dinámica del virus en el país, identificar infecciones subclínicas en cerdos y demostrar la circulación de múltiples subtipos, como H3N2 y H1N2. A través de estrategias innovadoras como la recolección de fluido oral y el uso de técnicas avanzadas de PCR y secuenciación, se pudo hacer un seguimiento preciso del virus y detectar evidencias de reordenamiento genético, así como posibles casos de zoonosis reversa, en los que el virus podría haber pasado de humanos a cerdos.
En otro estudio, el análisis genético y antigénico de estos virus reveló que algunos subtipos porcinos compartían características con virus de origen humano, lo que indica una alta probabilidad de intercambio entre especies. La atención volvió al virus de influenza aviar cuando en 2022 se detectó por primera vez en Colombia, en aves silvestres. Aunque hasta ahora solo ha afectado aves de traspatio y silvestres, el virus ha demostrado su capacidad de establecerse en el país a través de múltiples introducciones.
Además, el hallazgo de ortomixovirus en murciélagos, la detección de influenza en mamíferos como bovinos y cerdos, y la constante evidencia de reordenamientos y evolución del virus, nos recuerdan que estamos ante una amenaza real que no debe subestimarse.
La Subdirectora de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Dra. Claudia Janet Rincón Acevedo, especialista en epidemiología, sostiene que en los últimos años, el Instituto Nacional de Salud de Colombia ha desempeñado un papel crucial en la vigilancia de múltiples eventos de interés en salud pública, entre ellos la influenza aviar H5N1. A raíz de los informes de la Organización Panamericana de la Salud, se ha evidenciado un aumento preocupante en la circulación de este virus no solo en aves, sino también en mamíferos terrestres y marinos. Desde 2003 hasta octubre de 2025, se han registrado casi mil casos humanos a nivel mundial, con una letalidad cercana al 48%. La región de las Américas no ha sido ajena a esta amenaza, con brotes confirmados en varios países, incluidos Estados Unidos, México, Chile, Ecuador y Canadá.
Uno de los casos más recientes y relevantes ocurrió en México, donde una joven de 23 años fue diagnosticada con H5N1 tras presentar síntomas respiratorios graves. Aunque no había tenido contacto reciente con personas enfermas ni había viajado, convivía con aves de corral y palomas, las cuales también dieron positivo para el virus.
Colombia, por su parte, ha estado en alerta debido a su ubicación estratégica atravesada por rutas migratorias de aves, lo que incrementa el riesgo de introducción del virus. Aunque no se han confirmado casos humanos en el país, sí se han detectado focos en aves de traspatio y silvestres en regiones como Bolívar, Chocó, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cauca y Nariño entre 2022 y 2025. Ante cada brote, el Instituto Nacional de Salud ha actuado en conjunto con el ICA, el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales, recolectando muestras humanas para análisis, todas hasta ahora negativas para H5N1, pero útiles para detectar otros virus respiratorios.
La estrategia de preparación del país frente a posibles pandemias ha sido integral y constante. A través de ejercicios de simulación, vigilancia virológica y epidemiológica, así como la formación de personal en salud pública, Colombia se ha fortalecido institucionalmente, de acuerdo con la Dra. Rincón. Además, se ha implementado una estrategia de vigilancia basada en la comunidad, capacitando a más de 14.000 agentes en 839 municipios para detectar y reportar signos de alerta en humanos y animales, permitiendo una respuesta más rápida y localizada ante cualquier indicio de brote.
::::::::::::::::::
Intervenciones completas en:
FORO EL RIESGO PANDÉMICO DE LOS VIRUS DE INFLUENZA AVIAR: ¿ESTAMOS PREPARADOS?
Resumen. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()