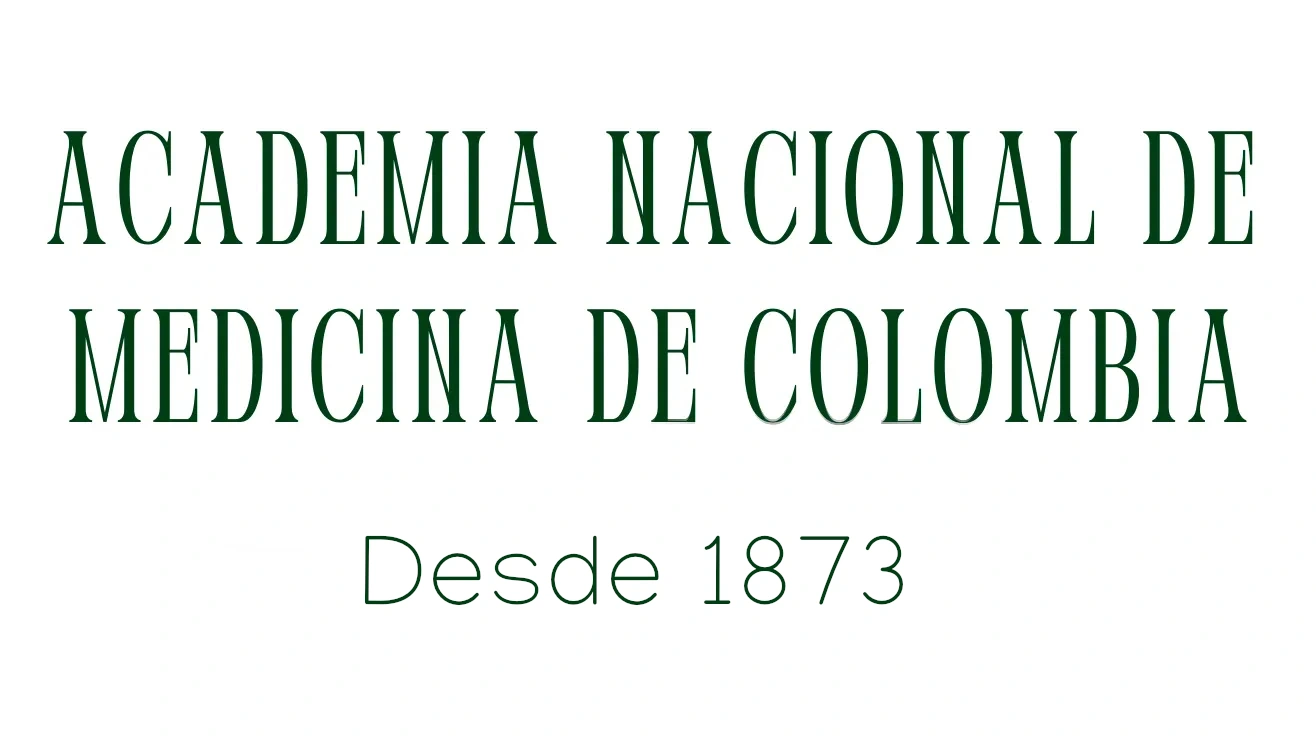Visitas: 0
Conferencia de la Dra. Natalia Margarita Cediel Becerra, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de salud pública de la Universidad de La Salle. Consultora de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial sobre el diagnóstico de capacidades y necesidades de One Health en Colombia.
Durante más de dos décadas, el concepto de One Health o Una Salud ha ido evolucionando, pero fue en 2022 cuando se redefinió desde una mirada menos antropocéntrica. Esto significó un cambio profundo: ya no se trata solo de proteger la salud humana, sino de reconocer la interdependencia entre la salud de los humanos, los animales, las plantas y el ambiente. Esta nueva definición tardó un año y medio en construirse, fruto de diálogos constantes entre múltiples sectores y disciplinas. Lo esencial es entender que no puede haber salud humana sostenible sin justicia ambiental ni inclusión social. Y es justamente esa inequidad -el acceso desigual a agua potable, vacunas, bioseguridad o diagnóstico- la que muchas veces impide aplicar este enfoque de manera efectiva en muchos territorios.
Por primera vez, las plantas han sido incluidas dentro de esta visión integral. Así, Una Salud ya no es solo un tema de médicos o veterinarios; ahora convoca a sectores económicos, ciencias sociales y especialmente a las comunidades.
La complejidad del escenario actual lo demuestra: en 2022, 84 países ya enfrentaban casos de influenza aviar, incluso en lugares tan remotos como la Antártida. Esta crisis ha tenido un enorme impacto en la seguridad alimentaria y los sistemas productivos, afectando principalmente a quienes menos capacidad tienen para responder. Desde Una Salud, se enfatiza la necesidad de construir alianzas que protejan a los más vulnerables, promoviendo la equidad como eje central. Casos recientes como el brote en granjas lecheras de Estados Unidos y la infección de gatos salvajes sugieren nuevas rutas de transmisión, incluso por leche cruda, lo que demuestra lo estrechamente conectadas que están las distintas especies y sectores.
La expansión de la influenza aviar afecta no solo aves silvestres y domésticas, sino también mamíferos, y ya se han detectado rastros del virus en aguas residuales. Lejos de alarmar, esto presenta una oportunidad: usar estas aguas como herramienta de vigilancia ambiental anticipada. Este tipo de monitoreo centinela puede permitir prevenir antes de que surjan brotes en humanos, lo que se alinea con el principio de prevención primaria que impulsa Una Salud. Casos como el brote reciente en México, con perros infectados cerca de aves de corral, revelan la urgencia de fortalecer la vigilancia ambiental y de fauna silvestre en toda Latinoamérica.
Pero avanzar no es sencillo. Adoptar la perspectiva de Una Salud requiere romper con antiguas formas de trabajo. La vigilancia ya no puede limitarse al monitoreo de enfermedades humanas: debe incluir factores ambientales, sociales y económicos. Y, sobre todo, se necesita una nueva visión de profesionales con competencias interdisciplinarias y habilidades blandas: saber escuchar, colaborar, construir en conjunto. El cambio de mentalidad es profundo, pues exige pasar de una lógica de reacción ante enfermedades a una estrategia de promoción de salud y prevención activa.
Para lograr esto, es indispensable contar con mecanismos de coordinación multisectorial eficaces. En Colombia se han identificado espacios como la Comisión Intersectorial de Salud Pública o el Consejo Nacional de Zoonosis y la Comisión Nacional de Salud Ambiental, pero aún falta robustecer su funcionamiento y articulación, especialmente a nivel local. No basta con tener estructuras: es necesario que se activen a tiempo. La experiencia de la pandemia de COVID-19 ha demostrado que la preparación no puede improvisarse. Y aunque existen políticas regionales y globales como la Estrategia Global contra la Influenza Aviar o el nuevo tratado pandémico firmado en 2025. Su implementación local aún enfrenta obstáculos de gobernanza, financiación y voluntad política.
Los pilares de Una Salud se centran en prevención primaria; gente, animales y ecosistema sanos son más baratos que tratar la enfermedad, vigilancia integrada; sistemas de monitoreo y vigilancia ambiental-humano compartiendo datos, fortalecimiento de los sistemas de salud; colaboración intersectorial claramente implementada y financiamiento sostenible; asignación de fondos con alianzas público-privadas y participación comunitaria.
Existen ya ejemplos inspiradores, como el sistema de alerta temprana desarrollado en España que combina inteligencia artificial con datos ambientales para predecir brotes de influenza en aves. En Colombia, se han hecho simulacros de respuesta ante brotes zoonóticos para mejorar la coordinación entre sectores. Sin embargo, aún hay profundos vacíos, como la falta de vigilancia sistemática en fauna silvestre. Por ahora, el país ha avanzado en identificar cuellos de botella y priorizar estrategias, entre ellas, crear un sistema interoperable de información que incluya todos los sectores.
:::::::::::::::::::::::
Conferencia en el marco del Foro “Riesgo pandémico de los virus de influenza aviar. ¿Estamos preparados?”, organizado por la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad de Historia de la Medicina.
Resumen. Victoria Rodriguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()