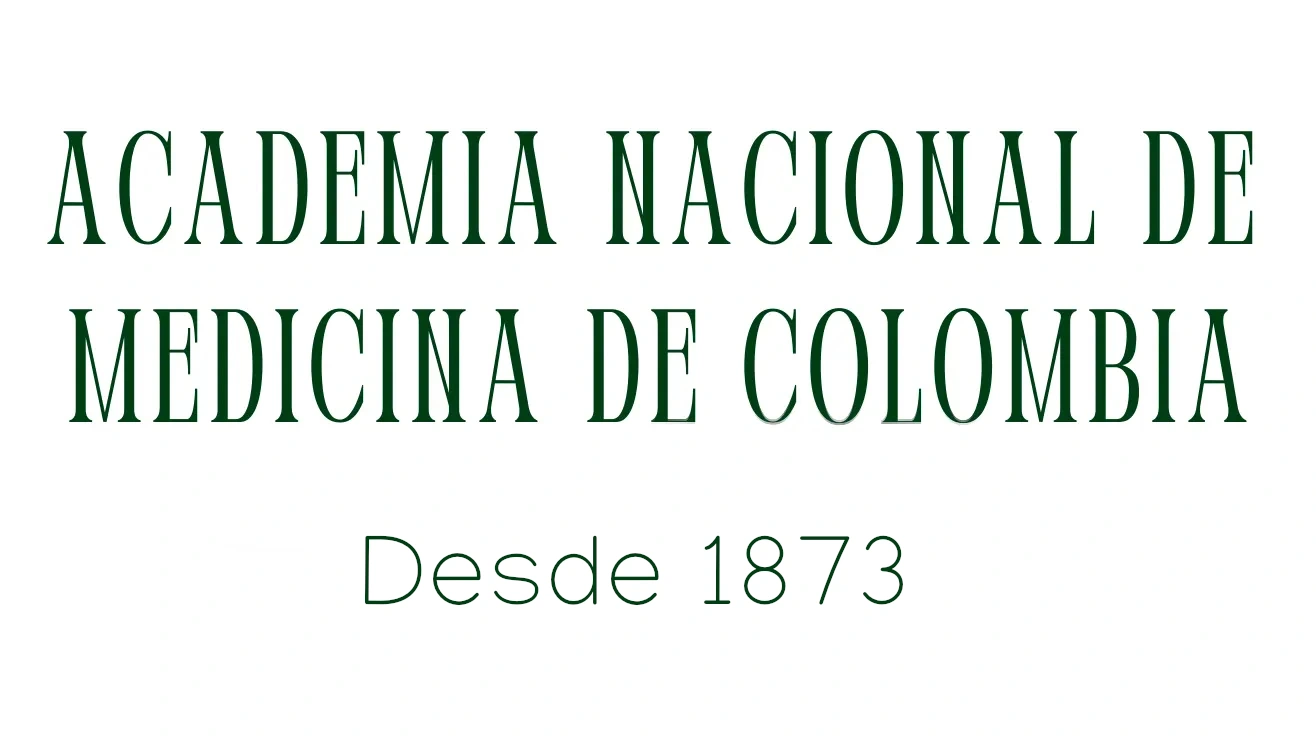Visitas: 4
Resumen de la presentación del Académico de Número Dr. Remberto Burgos, neurocirujano del Instituto Neurológico Colombiano. Presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía y expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.
Durante la Primera Guerra Mundial, mientras Europa se desangraba en trincheras tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, en Estados Unidos Harvey Cushing revolucionaba la neurocirugía en 1918 con protocolos para tratar heridas por arma de fuego. Sus descripciones sobre el mecanismo fisiopatológico, la presencia de cavitaciones cerebrales, -espacios llenos de líquido que se forman en el tejido cerebral debido a la muerte de pequeñas áreas de tejido-, y la mortalidad en un alto porcentaje en las primeras dos horas se convirtieron en guías para el manejo en conflictos posteriores. Décadas después, en la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de los antibióticos, la profilaxis de la infección y la aparición del toxoide tetánico, esos principios quirúrgicos estaban más vigentes que nunca.
El eco de esas guerras se siente aún hoy en países como Colombia, donde circulan millones de armas ilegales y las heridas por proyectil se han vuelto un grave problema de salud pública. Las consideraciones son alarmantes: altísima mortalidad, complicaciones tempranas y secuelas neurológicas devastadoras. Existen protocolos establecidos, como que un paciente que llegue antes de las 2 horas y tenga en la escala de Glasgow una puntuación mayor a ocho puede ser operado. Pero la realidad es que a veces se tienen en cuenta otras variables más relacionadas con edad, sexo, tipo de lesión, entre otras, y en un territorio como el colombiano, muchos de los afectados llegan tarde a cualquier posible intervención.
El tipo de arma, corta o larga, la velocidad del proyectil, la trayectoria y las estructuras afectadas marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso armas que para algunos parecen menos peligrosas, como las de aire comprimido, pueden causar daños irreversibles. Para el Dr. Burgos, la valoración médica inicial debería centrarse en determinar las causas anteriores (antecedentes de patología neurológica), las causas concurrentes (complicaciones en la herida producida), y las causas posteriores derivadas de la hospitalización o rehabilitación.
Las consecuencias inmediatas al trauma son pérdida del sentido y el cerebro que recibe el impacto desencadena las lesiones primarias directas a nivel de hueso, meninges y laceraciones en todo el recorrido del proyectil. Las estadísticas para afectados por disparos a corta distancia son desalentadoras; el 50% fallece en un tiempo menor a dos horas, y del 50% restante que alcanza a recibir medidas de reanimación, 40% pierde la batalla en las hospitalizaciones por complicaciones. Solo un 9% sobrevive con secuelas moderadas a severas.
Un 1% regresa a su vida basal, con funciones vitales esenciales que rara vez permiten retomar un trabajo u oficio; más bien significa una independencia mínima y muy limitada. Si el proyectil no puede ser extraído, produce a largo plazo otra serie de complicaciones como convulsiones, cefaleas intensas o intoxicación por metales pesados.
A pesar de los avances, la base del tratamiento sigue siendo la misma que defendía Cushing en 1918: debridar, drenar, abrir colgajos, lavar y cerrar con tejido propio.
En este escenario surge el dilema entre muerte cerebral y estado comatoso. La primera está determinada por una pérdida irreversible de todas las funciones del cerebro y el tronco encefálico y exige diagnósticos colectivos, repetidos y con tiempo; el segundo es un estado profundo de inconsciencia en el cual una persona está viva, pero no puede moverse ni responder a su entorno, pero es reversible.
La evolución del trauma cranoencefálico por arma de fuego puede tener tres fases: superaguda, posterior al momento del trauma hasta la llegada a la institución; la fase aguda, que comprende los 4 o 5 primeros días tras el impacto; y la fase subaguda, que abarca el primer mes y que puede incluir un estado de conciencia mínimo con pobre respuesta o un estado de inconsciencia que inicia el estado vegetativo.
Los cuidados intensivos no dependen solo del neurocirujano: un equipo multidisciplinario acompaña al paciente, mientras los comités de ética asesoran en la comunicación con las familias y en la claridad de los protocolos. Estos comités no deciden tratamientos, sino que aclaran dudas y sostienen la confianza en medio de la desesperación.
Para aquellos que sobreviven, la rehabilitación es un camino largo y difícil. Nadie puede predecir su duración: un año, tres, cinco, incluso más. Lo que sí está claro es que exige perseverancia, constancia y acompañamiento continuo, con terapias inmediatas para evitar la atrofia por desuso.
Cada herida por arma de fuego es una fractura de vida, de familia y de sociedad, y el Dr. Burgos considera que los milagros están, pero acompañados del tratamiento y la evidencia médica.
::::::::::::::::::::::::::::::
Intervención completa en: https://www.youtube.com/watch?v=Dlm3PvLj_7g
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()