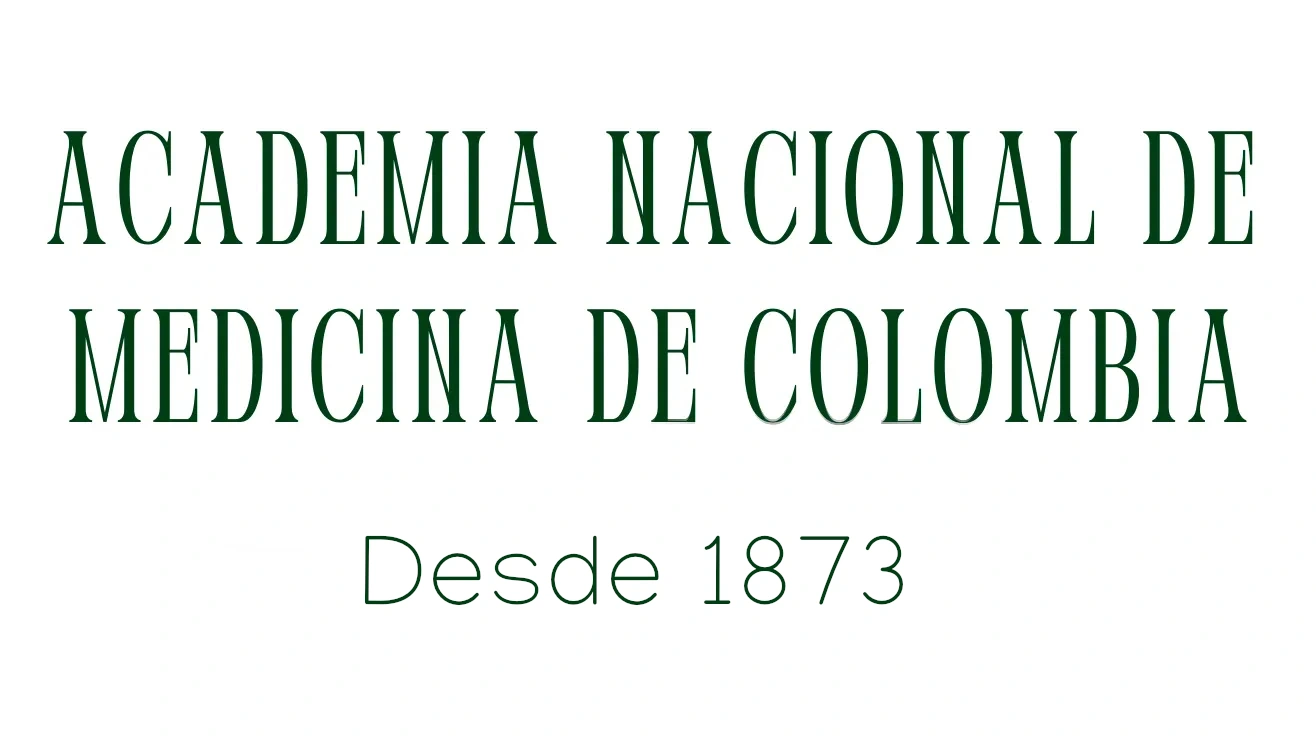Visitas: 5
IV Simposio del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en asocio con la Academia Nacional de Medicina de Colombia
El Académico Correspondiente Dr. Carlos Alberto Castro Moreno y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS sostiene que en los últimos dos siglos, la humanidad ha atravesado una profunda transformación demográfica que ha cambiado el rostro de nuestras sociedades. Desde la Revolución Industrial, marcada por altas tasas de natalidad y mortalidad, se ha transitado por diversas etapas donde los avances científicos, el acceso a la medicina moderna y la reducción de conflictos armados propiciaron un aumento sostenido de la población mundial. La incorporación de las mujeres al ámbito educativo y laboral, junto con el acceso a métodos anticonceptivos, dio paso a una caída progresiva de la natalidad. Hoy, nos encontramos en una posible nueva etapa. Una población con baja natalidad y mortalidad, pero con una esperanza de vida notablemente alta, lo cual ha dado origen a un fenómeno inédito: una pirámide poblacional invertida, con más adultos mayores que niños.
En Colombia, a medida que el porcentaje de personas mayores de 60 años crece, se hace evidente la necesidad de adaptar las estrategias de atención, sobre todo en salud mental. Se estima que entre el 15 y el 20% de esta población sufre de trastornos mentales como ansiedad, depresión o demencia. A esto se suman factores de riesgo propios del contexto colombiano: el conflicto armado, el analfabetismo, el bajo acceso a tecnología y un alto porcentaje de adultos mayores que viven solos. El 52% de los adultos mayores se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico, dadas sus condiciones geográficas y las facilidades que brindan estas regiones a la atención médica.
La Dra. Melisa Alejandra Martinez, doctora en psicología de la Universidad Nacional de Colombia y profesora de neuropsicología de la Universidad de Los Andes, afirma que en el campo de la neuropsicología, la evaluación de los adultos mayores va mucho más allá de aplicar pruebas y obtener puntuaciones. Se trata de comprender profundamente lo que significan esos resultados dentro de un modelo cognitivo más amplio. Esto permite trazar un perfil cognitivo detallado que ayuda a distinguir entre el envejecimiento normal y el patológico, considerando variables críticas como la educación y la edad. Así, se identifican signos tempranos de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, diferenciando lo que es “esperado para la edad” de lo que realmente puede ser un indicador de deterioro cognitivo.
La evaluación neuropsicológica en el envejecimiento se convierte entonces en una herramienta clave para detectar, monitorear y entender la progresión de enfermedades, así como para valorar la eficacia de tratamientos. No se centra únicamente en la cognición, sino que busca una comprensión holística del paciente, integrando aspectos emocionales, funcionales y comportamentales. En Colombia, el desarrollo del protocolo Neuronorma Colombia marcó un hito notable, al establecer pruebas adaptadas y validadas específicamente para la población colombiana mayor de 50 años. Este protocolo permite una evaluación más precisa y contextualizada, diferenciando entre sexos, niveles educativos y grupos etarios.
El Dr. Julian Mateo Benítez, jefe de la División de Salud Mental de la FUCS, anota que en la historia del entendimiento de la capacidad mental, se entrelazan el derecho y la medicina desde tiempos antiguos, cuando el Código Justiniano ya protegía a quienes perdían la razón, privándolos, sin embargo, de derechos como el de heredar o responder penalmente. A lo largo de los siglos, esta concepción evolucionó hasta llegar a casos como el de Martín Salgo contra Stanford, que marcó un hito al establecer que el consentimiento informado es un pilar del trato clínico, reconociendo el derecho de los pacientes a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, esta capacidad no podía seguir viéndose solo desde diagnósticos psiquiátricos: el hecho de tener una condición como la depresión o una demencia leve no puede anular automáticamente la competencia mental de una persona.
Este cambio de paradigma dio paso a un enfoque más psicológico y situacional: la capacidad mental se evalúa hoy en día según tareas específicas y contextos concretos, no como una cualidad fija. Así, se comenzaron a desarrollar herramientas y escalas que permiten valorar si una persona comprende su enfermedad, el tratamiento propuesto, y si puede razonar y expresar su elección. En el presente, la ética clínica busca garantizar la autonomía del paciente, reconociendo que incluso quienes presentan deterioros pueden tomar decisiones con el apoyo adecuado. Se aboga por evaluaciones integrales que incluyan entrevistas, historia clínica, contexto emocional y neuropsicológico, e incluso la opinión de familiares. La ley colombiana también se ha ajustado: desde 2019, la Ley 1996 reconoce que todas las personas tienen capacidad legal en principio, y solo deben recibir apoyos para tomar decisiones cuando sea necesario.
El Dr. Oscar Rangel Urrea, especialista en sexología y terapia sexual, se refirió a tres casos reales que sirvieron de punto de partida para hablar de un tema poco abordado: la sexualidad en la vejez. El primero, una pareja residente en un geriátrico que desea compartir momentos íntimos, enfrentando la incomprensión de sus hijos, quienes consideran inapropiado el deseo a su edad. El segundo, un hombre de 76 años que, al recibir tratamiento para la depresión, suplica a su médico que no le quite “las ganas”, recordando que, aunque envejezca, sigue siendo un ser sexual. Y el tercero, una pareja de viudos de 70 años que buscan orientación para retomar su vida sexual.
Un buen porcentaje de adultos mayores sigue teniendo una vida sexual activa, hecho positivo, pues esta contribuye a la salud emocional, cardiovascular y cognitiva. Sin embargo, las barreras culturales, los prejuicios familiares y la falta de educación sexual limitan su libre expresión. Las inequidades de género hacen más difícil para las mujeres buscar ayuda médica ante los cambios hormonales o el dolor durante el sexo, mientras que los hombres tienen más acceso a tratamientos para la disfunción eréctil. La educación deficiente y el estigma social refuerzan la idea errónea de que la vejez es una etapa asexual, negando la autonomía y los derechos afectivos de los adultos mayores. El cuerpo cambia, pero el placer y el afecto pueden reinventarse mediante el uso de lubricantes, ejercicios pélvicos, terapia sexual y, sobre todo, diálogo en pareja.
Norma Cárdenas Trujillo, enfermera y licenciada en humanidades, se refirió a las Clínicas de Excelencia que nacieron como una estrategia para garantizar la máxima calidad en la atención sanitaria. Pretendiendo ofrecer una atención integral y multidisciplinaria que responda a las necesidades de salud del país, basada en la ética, la innovación y la compasión como valores fundamentales.
El Hospital Universitario de Colombia ha avanzado notablemente en la implementación de cinco clínicas especializadas: Peso Saludable, Cognición, Esclerosis Lateral Amiotrófica, Esclerosis Múltiple y Piel Sana y Heridas. Cada una cuenta con un equipo de expertos que integran distintas áreas del conocimiento para brindar atención centrada en el paciente. Actualmente se ha alcanzado un 83% de avance en su implementación y se ha beneficiado a casi mil pacientes de diversas regiones del país, la mayoría tratados por esclerosis múltiple.
Enfermería desempeña un papel esencial en la gestión administrativa, asistencial, docente e investigativa de estas clínicas, asegurando la continuidad del cuidado y la comunicación entre pasantes de enfermería, fisioterapia y nutrición que se entrenan allí. A pesar de los desafíos del sistema de salud, las Clínicas de Excelencia han demostrado que la integración, la investigación y la atención centrada en el paciente pueden mejorar significativamente la calidad de vida y los resultados en salud.
Maria Camila Muñoz, trabajadora social de HeliSalud IPS, presentó un modelo de intervención desde Trabajo Social que surge como respuesta a una de las problemáticas más dolorosas del sistema de salud: el abandono social. Este fenómeno se presenta de múltiples maneras; pacientes sin visitas, familiares que renuncian al cuidado o personas que, tras años de institucionalización, ya no tienen un hogar al cual regresar.
Este enfoque se materializa a través de tres instrumentos clave: la historia sociofamiliar, la caracterización social y la evaluación socioeconómica, y cinco fases de intervención que permiten acompañar al paciente desde su ingreso hasta su egreso seguro. Desde el inicio de la hospitalización, el equipo identifica señales de alerta y trabaja con la familia para evitar el abandono, brindando orientación, entrenamiento a cuidadores y articulación con instituciones de apoyo. Cuando los recursos familiares o institucionales no son suficientes, Trabajo Social actúa como puente entre el hospital y el sistema de protección, gestionando rutas con defensorías, personerías y programas de integración social. Todo queda documentado rigurosamente en la historia clínica, garantizando transparencia y continuidad en el proceso.
Cada año aumenta el número de pacientes en situación de abandono, pero también crece la proporción de aquellos que logran ser acogidos por programas sociales.
::::::::::::::::::::::::
Intervenciones completas en: IV SIMPOSIO: ENVEJECIMIENTO Y SALUD MENTAL DÍA 2
Resúmenes. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()