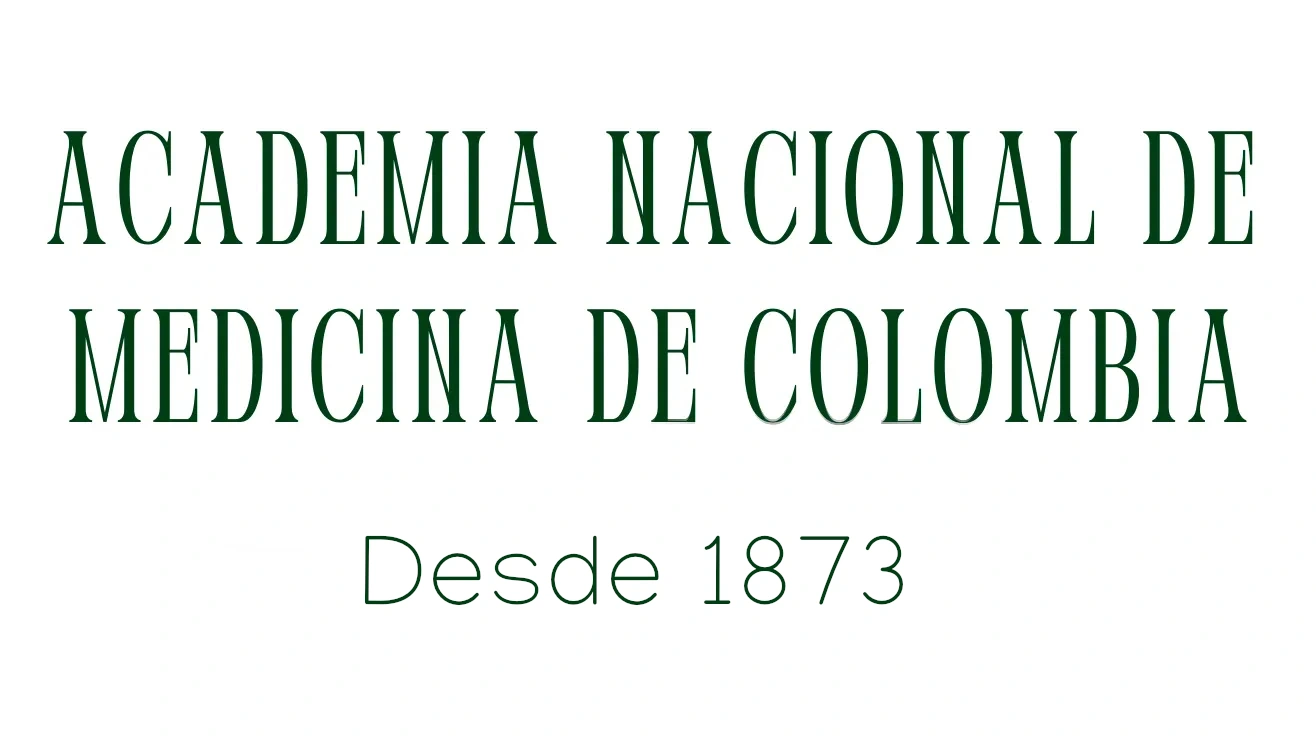Visitas: 0
Ingreso como Miembro Correspondiente del Dr. Carlos Augusto Medina Siervo, oftalmólogo de la Universidad El Bosque, con estudios en investigación en oftalmología e inmunología en Harvard Medical School. Expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.
La historia de la oftalmología, desde los antiguos papiros egipcios hasta la genética ocular actual, ha sido una metáfora de la mirada humana: ver, comprender, iluminar y sanar. No se trata solo de una rama médica, sino de una forma de habitar el mundo, de aprender a observar con profundidad, de devolver claridad donde la oscuridad amenaza. Así lo expresó el Dr. Medina al presentar su ingreso a la academia, comprometido con una medicina con propósito, ética y compasiva, que honra su historia para recordar que detrás de cada ojo hay una vida que merece ver y ser vista.
El libro que presentó en su ingreso, escrito junto al doctor Ramiro Prada y el doctor Zoilo Cuéllar Saenz, es un proyecto que tomó cinco años de investigación y se erige como ejercicio de memoria médica. Un análisis retrospectivo desde el mítico ojo de Horus, símbolo ancestral de visión y poder en la civilización egipcia, siguiendo los primeros registros quirúrgicos del Código de Hammurabi, las enfermedades descritas en los papiros de Ebers y los aportes de Galeno e Hipócrates.
En el Renacimiento, Leonardo da Vinci y sus estudios anatómicos y George Bartisch, autor del primer libro de oftalmología, marcan hitos. Para Bartisch, un oculista y cirujano debía reunir condiciones como ser religioso, haber estudiado latín y anatomía, haber aprendido el oficio de barbero, ser discípulo de un cirujano oculista calificado, tener ojos jóvenes y sanos, manos y dedos finos y habilidad con las dos manos, entre otros requisitos.
El siglo XIX inaugura la oftalmología moderna, el XX abre el camino a los lentes intraoculares y el XXI la inteligencia artificial.
La oftalmología, sin embargo, también se ha reflejado en el arte a través de artistas con múltiples patologías que influyeron en la representación de sus obras. Degas sufría una degeneración macular que lo obligó a cambiar óleo por pastel con matices más borrosos; Claude Monet, con cataratas nucleares bilaterales, hizo que su paleta pasara de azules y verdes a amarillos, rojos y marrones. Una cirugía en uno de sus ojos permitió que recuperara parte del color y su estilo cambiara.
Camille Pissarro y su glaucoma crónico que le dio un estilo con trazos más amplios y colores más brillantes a sus últimas obras. Van Gogh y su xantopsia, que le dio la característica tonalidad amarillenta a sus obras, o Cézanne y su tendencia a la geometrización y poca definición por un posible astigmatismo. También hubo oftalmólogos escritores, inventores y líderes: Sir Arthur Conan Doyle, Robin Cook o el creador del esperanto, L. L. Zamenhof, fueron médicos de la visión antes de ser hombres de letras o de ideas.
En Colombia, los primeros registros quirúrgicos se dieron en 1827, cuando el doctor León Vargas realizó la primera operación de catarata en Charalá con instrumentos elaborados por un herrero en San Gil. El siglo XIX en la oftalmología colombiana estuvo marcado por la consolidación de instituciones médicas bajo el impulso de Francisco de Paula Santander. Las primeras academias y sociedades científicas crearon el terreno donde más tarde florecería una comunidad médica vigorosa.
Precursores de la oftalmología en Colombia fueron los doctores Librado Rivas López, Abraham Aparicio Cruz, Flavio Malo Blanco, Proto Gómez Bohórquez, Arístides Gutiérrez y Manuel Narciso Lobo, formados en Europa porque no existía la especialidad en el país. La baja expectativa de vida para la época hacía que las enfermedades oculares fueran poco prevalentes o poco tratadas por desconocimiento. La población con recursos prefería tratarse en el exterior.
Muchos linajes familiares en Colombia han marcado la especialidad. Generaciones de médicos dedicados al estudio del ojo y a la docencia. Desde el doctor Celso Jiménez López, precursor de una dinastía médica que hoy va por su quinta generación, y la familia Cuellar, encabezada por el Dr. Manuel Antonio Cuéllar Durán, presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 1948 y 1950. Su nieto Zoilo Cuéllar Montoya es el actual canciller de la Academia y su bisnieto Zoilo Cuéllar Saenz es coautor del libro presentado, completando así 4 generaciones de médicos oftalmólogos por rama directa y otros tantos parientes de los pioneros en la especialidad.
Una figura destacada en este campo fue José Ignacio Barraquer, figura monumental de la cirugía ocular. Llegado de Barcelona en 1953, fundó el Instituto Barraquer de América en 1968 y revolucionó la cirugía refractiva con sus innovaciones técnicas. Su legado convirtió a Colombia en un referente mundial y consolidó una escuela de excelencia reconocida por generaciones de oftalmólogos. Fue reconocido como “Oftalmólogo del Siglo XX” por diversas organizaciones internacionales.
La Sociedad Colombiana de Oftalmología, fundada oficialmente en 1962, ha representado la madurez institucional de la especialidad y un espacio donde se consolida el espíritu científico y ético de la profesión.
El libro también rinde homenaje a las mujeres pioneras en una disciplina históricamente masculina. Beatriz Consuelo González, la primera mujer oftalmóloga formada en Colombia en la Universidad Nacional; Zaira Zambrano, primera mujer presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología; y Carmen Barraquer, figura femenina colombiana de renombre a nivel nacional e internacional. A ellas se suman generaciones de profesionales que han liderado instituciones y sociedades médicas con talento y compromiso.
Colombia ha aportado a la oftalmología mundial inventos y desarrollos. La oftalmología colombiana, señala el Dr. Medina, no solo ha servido a la ciencia, sino también a la política, la educación y la ética. Desde sus raíces hasta las fronteras de la inteligencia artificial, la mirada humana seguirá expandiéndose y siendo protagonista.
:::::::::::::::::::::
Conferencia y posesión del Dr. Medina en: UNA HISTORIA DE LA OFTALMOLOGÍA EN COLOMBIA
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()