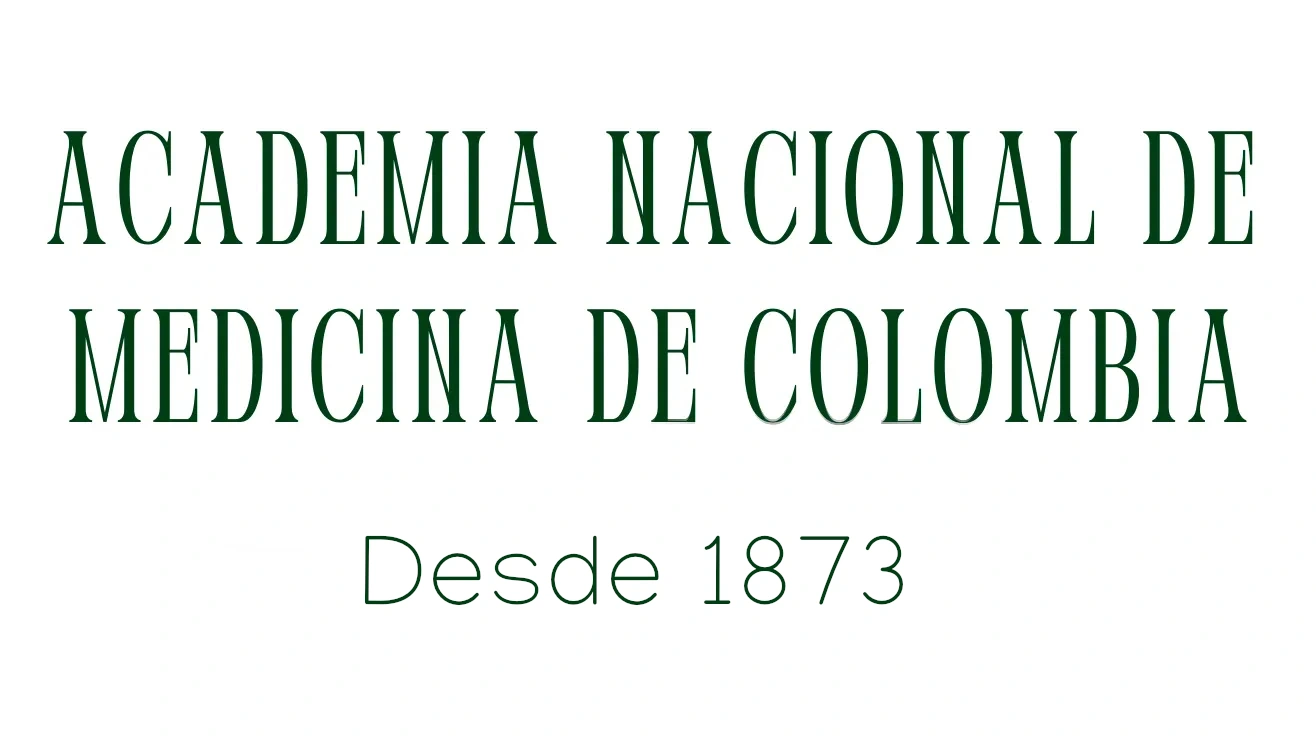Visitas: 0
Conferencia del Dr. Christopher Hamilton-West. Doctor en ciencias veterinarias de la Universidad de Chile. Investigador responsable de proyectos financiados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el marco de los centros de excelencia para la investigación y respuesta a virus de influenza.
En la Universidad de Chile, un grupo de investigadores intenta comprender cómo, en esa interfaz entre lo silvestre y lo humano, los virus se abren paso hasta llegar a los corrales domésticos, a las granjas y, eventualmente, a las personas. Comprometiendo la salud animal, la salud pública y la seguridad alimentaria.
La mirada veterinaria, señala el Dr. Hamilton, suele fijarse en los daños que deja la influenza aviar de alta patogenicidad: granjas despobladas, pérdidas económicas, comercio interrumpido y empleos amenazados. Pero cuando se amplía el lente hacia la perspectiva de “Una sola salud”, el virus aparece como un problema mucho mayor. Afecta la disponibilidad de alimentos, la inocuidad de los productos y la estabilidad de comunidades que dependen del huevo y la carne de ave como fuente principal de proteína.
En su estudio, los investigadores se enfrentaron a la naturaleza cambiante de los virus influenza: organismos capaces de mutar, recombinarse y generar subtipos nuevos a una velocidad que desafía cualquier vigilancia. Las aves silvestres -sobre todo patos, gaviotas y otras especies acuáticas- actúan como vehículos vivos del virus, almacenando sus variantes y transportándolas a lo largo de sus migraciones. Cada vuelo, cada escala, representa una oportunidad de intercambio genético, donde los virus se reinventan.
Durante décadas, los científicos creyeron que los virus que circulaban en las aves silvestres eran, por lo general, de baja patogenicidad, casi inofensivos para ellas. Pero la irrupción de las variantes H5 y H7 modificó esa percepción. Desde que emergió el subtipo de virus conocido como H5N1 a mediados de los noventas, la situación cambió por sus adaptaciones. El virus no solo comenzó a matar aves silvestres, sino también domésticas, y a extenderse por Asia, Europa, África y, finalmente, América. En 2022, su llegada a Sudamérica desencadenó una crisis ecológica y sanitaria: más de 600.000 aves y más de 50.000 mamíferos marinos murieron, y se confirmaron los primeros casos humanos en Ecuador y Chile. El virus había cruzado todas las fronteras imaginadas.
Los descubrimientos en granjas de traspatio, pequeños sistemas familiares donde conviven animales libremente, personas y naturaleza, presentaban deficiencias en bioseguridad, por tratarse generalmente de familias con escasos recursos. Allí descubrieron una interfaz perfecta para la recombinación viral: aves domésticas en contacto con silvestres, cerdos y animales domésticos actuando como mezcladores genéticos, y familias que interactúan a diario con ellos. Las muestras revelaron que un buen número de esas granjas presentaban evidencia de circulación de influenza, y en algunas se halló un virus recombinante con segmentos del virus H1N1, del virus de influenza porcina e incluso humana.
Los investigadores chilenos llevaron su trabajo al campo abierto, a los humedales y cuerpos de agua que sirven de refugio a las aves migratorias. Su hallazgo determinó que en Chile circulaban casi todos los subtipos de virus influenza descritos a nivel mundial, muchos pertenecientes a linajes puramente sudamericanos, identificados hace varios años. Además, confirmaron que estos virus no llegaban solo con las migraciones desde el norte, sino que se mantenían activos durante todo el año, siguiendo ciclos estacionales marcados por el clima y las condiciones del entorno.
Entre los hallazgos más llamativos, los investigadores detectaron que no eran las aves acuáticas las que conectaban el mundo silvestre con los corrales, sino las pequeñas aves paseriformes (pájaros cantores), el grupo más conocido y numeroso de aves. Miles de ellas ingresan a diario a los gallineros buscando alimento, actuando como discretos vehículos virales. En varias de ellas se detectó presencia de influenza, lo que sugiere que podrían ser el eslabón perdido entre los humedales y las granjas.
Los investigadores consiguieron, a partir de los estudios, generar modelos epidemiológicos que promueven intervenciones para disminuir la transmisión del virus: cerrar los gallineros para limitar el contacto entre especies y capacitar a los productores para reconocer signos de enfermedad y notificar a tiempo. En las zonas donde se aplicaron estas medidas, la prevalencia del virus bajó de más del 20% a menos del 1%. Aquellos resultados fueron tan relevantes que la Organización Mundial de Sanidad Animal los incorporó en sus lineamientos para la vigilancia en sistemas de producción de bajos recursos.
En los últimos años, el equipo ha ampliado su enfoque hacia otros animales presentes en las granjas —mascotas, bovinos, incluso fauna silvestre—, buscando rastros de infecciones cruzadas. También han comenzado a seguir a las personas que viven y trabajan en contacto con los animales, midiendo su exposición y estudiando posibles infecciones subclínicas. Aunque los virus de influenza aviar no son altamente transmisibles entre humanos, su alta letalidad mantiene encendida la alarma.
:::::::::::::::::::::::
Conferencia en el marco del Foro “Riesgo pandémico de los virus de influenza aviar. ¿Estamos preparados?”, organizado por la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad de Historia de la Medicina.
Resumen. Victoria Rodriguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()