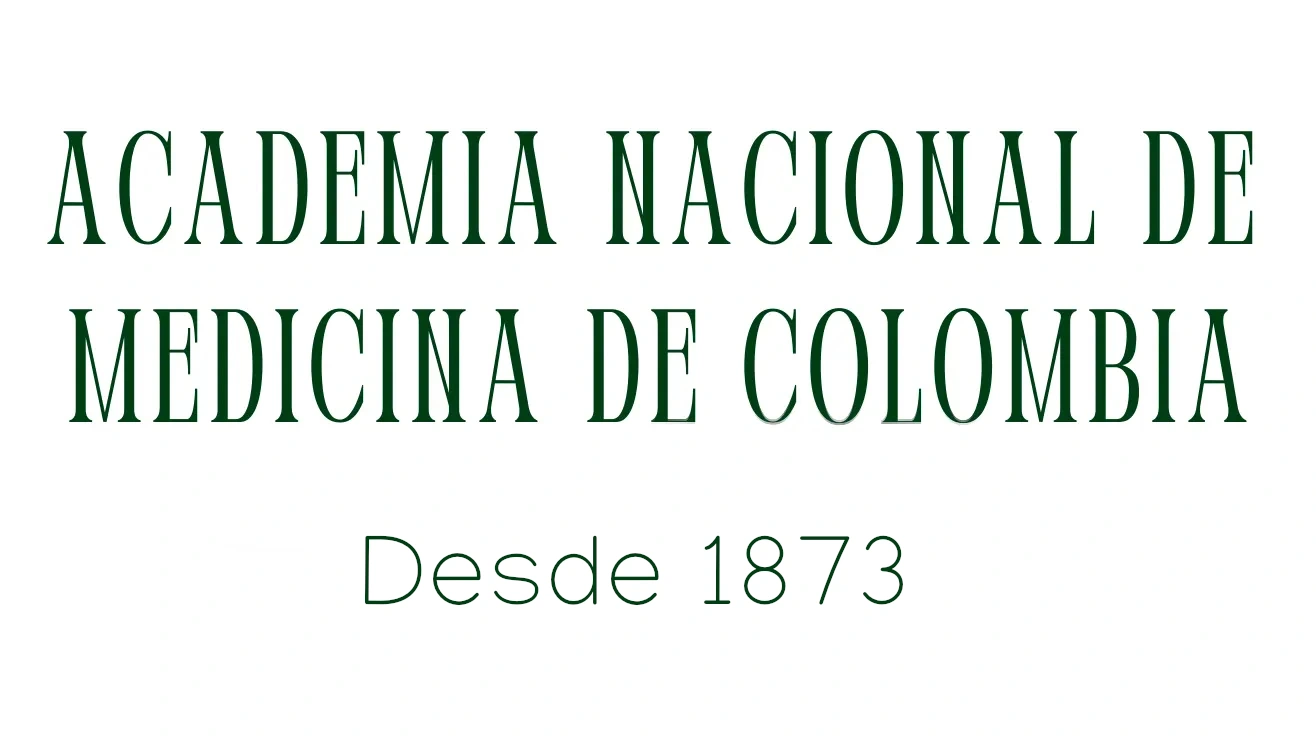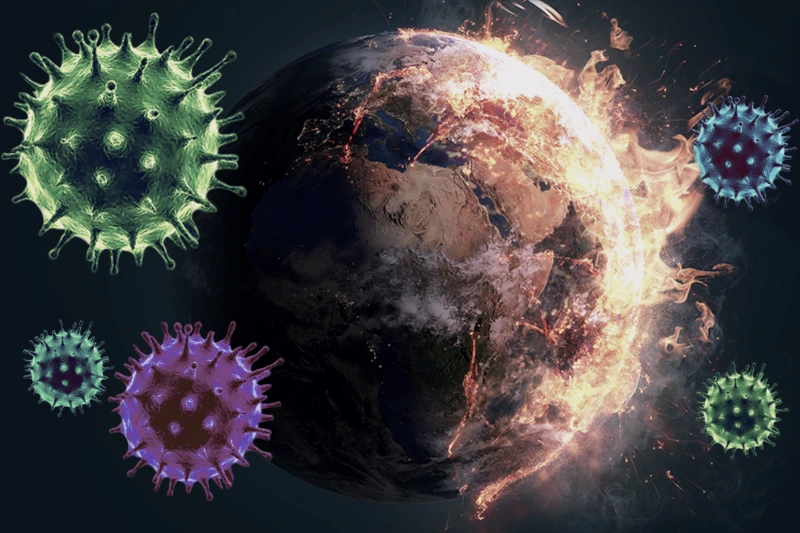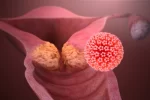Visitas: 1
Dr. Gustavo Román Campos. Profesor Departamento de Neurología, Instituto Neurológico Hospital Metodista de Houston, Facultad de Medicina Weill Cornell, Nueva York. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Premio Nacional de Medicina.
En el homenaje in memoriam al Dr. Gabriel Toro González, el Dr. Román recordó que el médico homenajeado fue una figura pionera en la neurología colombiana. Fue él quien describió por primera vez en el país la panencefalitis esclerosante subaguda, secundaria al virus del sarampión, así como los daños neurológicos que sufrían los trabajadores de los cultivos de flores por la exposición a plaguicidas organofosforados. Hoy, su trabajo vuelve a cobrar relevancia ante la preocupación por el resurgimiento del sarampión en países donde se ha frenado la vacunación, como Estados Unidos, donde ya se ha reportado un nuevo caso.
El planeta entero vive los efectos innegables del cambio climático. En lugares tradicionalmente cálidos y secos como Texas, se han presentado tormentas de nieve y temperaturas bajo cero, mientras que regiones como California, Nevada y Arizona sufren una sequía sin precedentes. En el otro extremo, países como India y Pakistán enfrentan lluvias interminables e inundaciones que propician la proliferación de mosquitos, portadores de infecciones. Todo esto se relaciona con el efecto invernadero. La temperatura aumenta porque una capa de gases, sobre todo dióxido de carbono proveniente de las actividades industriales, impide que el calor se disipe en la corteza terrestre.
El aumento del CO₂ desde los años sesenta ha ido de la mano con un incremento progresivo en la temperatura del planeta. Además, las partículas contaminantes presentes en el aire -provenientes del humo industrial, los carros y los incendios forestales- contienen metales pesados como plomo, hierro, cobre, magnesio, cromo y níquel, que agravan los efectos inflamatorios en el cuerpo humano. Esta contaminación no solo afecta los pulmones o el corazón, sino que aumenta el riesgo de desarrollar arteriosclerosis, ictus cerebral, asma, isquemia y ha demostrado estar estrechamente ligada a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Estudios en Canadá y otros países han confirmado que vivir cerca de zonas con alto tráfico vehicular aumenta el riesgo de demencia, incluso en personas jóvenes. Las partículas microscópicas del aire ingresan por las vías respiratorias y alcanzan el lóbulo frontal a través del nervio olfatorio, el mismo camino que seguía el virus del COVID-19 al causar la pérdida del olfato. Investigaciones de la neuropatóloga mexicana Lilian Calderón Garcidueñas revelaron que los cerebros de niños y jóvenes expuestos a alta contaminación presentaban daños equivalentes a los de personas ancianas, un hallazgo que sugiere un envejecimiento cerebral prematuro causado por el ambiente.
Paradójicamente, incluso los vehículos eléctricos -promovidos como alternativa ecológica- contribuyen al problema, pues sus llantas liberan un 20% más de microplásticos al ambiente. Estos materiales terminan acumulándose en arterias, pulmones y tejidos cerebrales, lo que plantea que la solución a la contaminación aún está lejos de alcanzarse.
El profesor Toro también dedicó buena parte de su vida al estudio de las enfermedades neurológicas tropicales, muchas de ellas transmitidas por insectos o animales del ecosistema selvático. En el trópico, explicó el Dr. Román, se originan la mayoría de las pandemias virales modernas: VIH, SARS, COVID-19 e influenza. La deforestación y la invasión humana de hábitats naturales han roto los equilibrios ecológicos, acercando peligrosamente al hombre a reservorios naturales de virus, como los murciélagos y los primates.
Un ejemplo de esto es el virus del Nilo Occidental, descubierto en 1937 en Uganda y propagado por el mosquito Culex. En cuestión de décadas, su presencia se extendió a todos los continentes, llegando a USA en 1999, impulsada por las aves migratorias contaminadas que viajan por el mundo y exacerbada por el calentamiento global, pues su transmisión es mayor en temporadas cálidas. Fenómenos similares se observaron con el virus del Zika, aislado inicialmente en un mono en Uganda en 1947 y transferido por el mosquito Aedes, siguiendo la ruta del Pacífico hasta llegar a América Latina. Ha provocado epidemias de microcefalia y síndromes neurológicos severos, como el Guillain-Barré.
La combinación de infecciones virales -como dengue, chikunguña y Zika- llevó a casos clínicos insólitos, uno de ellos documentado en Colombia: una joven de 24 años en Cúcuta que desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, una lesión de la médula espinal y una encefalitis. Sobrevivió y logró recuperarse en un alto porcentaje.
Además de los monos, los murciélagos históricamente han sido los principales reservorios de múltiples virus como el del sarampión, la rabia y el COVID-19. Un caso curioso se presentó en la isla de Guam, donde una epidemia de esclerosis lateral amiotrófica y demencia estaba ligada al consumo de murciélagos cocinados en leche de coco. Con la disminución de esta práctica, la enfermedad prácticamente desapareció.
El cambio climático ha provocado que enfermedades antes consideradas puramente latinoamericanas, como el Chagas, y su insecto vector hayan sido detectados en EE. UU. en áreas apartadas y pobres de Texas. Parecería entonces que la salud humana está íntimamente ligada a la salud animal y del planeta.
::::::::::::::::::::::::::
Intervención completa en: HOMENAJE IN MEMORIAM MAESTRO GABRIEL TORO GONZÁLEZ
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()