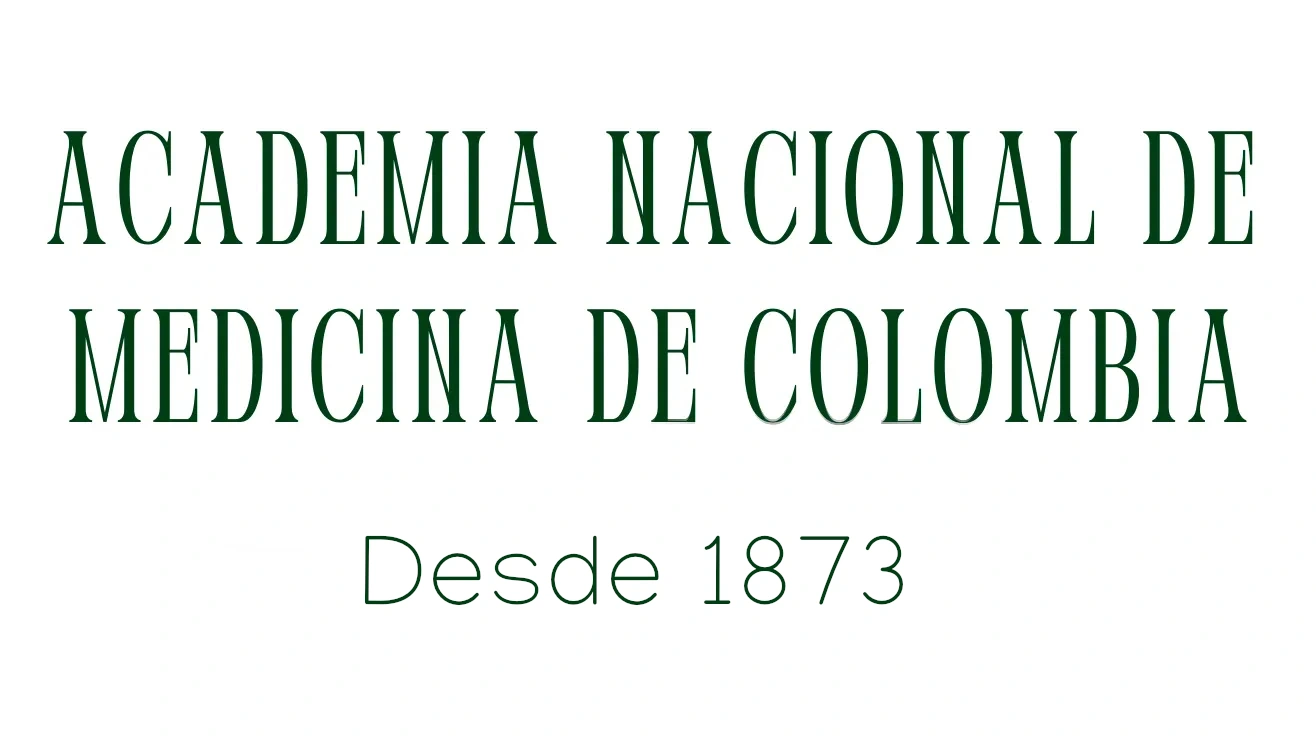Visitas: 9
Intervención del Dr. Jaime Arias Ramírez. Exministro de Salud. Miembro Honorario de la Academia Nacional de Medicina.
Aunque el Dr. Arias reconoce que no es especialista en temas éticos ni en reformas del sistema, sí tiene una amplia experiencia en el sector público y en la salud pública.
Señala que la diferencia entre la ética médica y la ética de la salud pública consiste en que la primera se enmarca en la relación íntima y personal entre el médico y su paciente. La segunda, en cambio, trata sobre decisiones colectivas, más complejas y distantes, entre funcionarios y comunidades. Aunque ambas comparten principios como el de no hacer daño y respetar la dignidad humana, su campo de aplicación es radicalmente distinto.
La ética médica ha sido objeto de estudio desde filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles, quien se ocupó del tema en su reconocido tratado de Ética a Nicómaco, considerado el primer tratado sistemático sobre la ética. Pero también fue un tema ampliamente explorado por pensadores como Kant, que enfatizaba el deber moral y la dignidad humana, y Rousseau, quien argumentaba que la moralidad surge de la razón y de la reflexión, no de instintos naturales. La ética de la salud pública, por su parte, ha tenido un recorrido más corto en la historia.
En épocas recientes, dos pensadores modernos han influido en el campo de la ética aplicada a lo público: John Rawls y Martha Nussbaum. En la teoría de la justicia de John Rawls, el “velo de la ignorancia” es un experimento mental que propone que las personas, al decidir sobre los principios de justicia para una sociedad, lo hagan desde una postura donde desconozcan su propia posición social, clase, raza, género, habilidades, etc. Así se asegura que las decisiones sean imparciales y justas, pues nadie podría favorecer sus propios intereses particulares al no saber cuáles serán.
Rawls plantea dos principios principales que se derivan de esta situación hipotética. El principio de libertad, que prioriza la protección de las libertades individuales, y el principio de diferencia, que busca garantizar que las desigualdades existentes en la sociedad no se produzcan a expensas de los más vulnerables. Los cargos y posiciones deben ser accesibles a todos bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades.
De otro lado, Martha Nussbaum propone una ética pública basada en el enfoque de las capacidades humanas, enfatizando la importancia de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a las condiciones necesarias para llevar una vida digna, pues todos nacemos libres e iguales.
Señala el Dr. Arias que, en la salud pública, es necesario tener claridad sobre el tipo de modelo de salud del que se habla, y entender que la salud hace parte de una tríada: la protección social, la seguridad social y el bienestar social. Por lo menos en el mundo moderno, donde la formación ética orientada al servicio público es escasa.
Ni a los políticos ni a los funcionarios se les enseña a actuar con ética pública. Y sin embargo, debería ser una obligación, incluso para el médico que trabaja en salud pública, pues lo técnico, lo político y lo ético se cruzan constantemente, y una decisión sin principios puede tener consecuencias nefastas.
Para el Dr. Arias, no basta con escandalizarse por actos corruptos; lo verdaderamente esencial es entender la responsabilidad ética que implica gobernar, desde crear normas hasta controlar su cumplimiento. Cuando se trata de salud y de vida, bienes que los economistas llaman “meritorios”, las decisiones deben regirse por principios de equidad, justicia social y protección de derechos. Fundamentados en la transparencia y el respeto por la dignidad humana. La ética pública, aunque compleja, se vuelve indispensable cuando se está decidiendo sobre vidas humanas, recursos escasos y políticas de largo alcance.
Y entonces, se plantea el Dr. Arias, ¿son honestas, justas y responsables las políticas públicas? ¿Cómo se equilibra el bien individual con el colectivo? ¿Dónde termina la obligación del Estado y empieza la del ciudadano? Recordó que seguimos arrastrando un modelo paternalista, en el que el gobierno actúa como benefactor, cuando en realidad tiene deberes jurídicos y éticos con los ciudadanos.
La escasez de recursos se presenta entonces como el verdadero filtro y obliga a priorizar, pero ¿A quién priorizar? El COVID-19 fue una prueba evidente: priorizar fue inevitable, y en muchos casos, lo hicieron los países poderosos sobre los pobres, y los pacientes adinerados sobre los más vulnerables.
Reconoció que estamos ante una de las peores crisis del sector, aunque recordó que ha habido peores, como la anterior a la ley 100. El sistema actual está desfinanciado, mal gestionado y fuertemente deteriorado. Las deudas crecen, la calidad cae, los reclamos aumentan y la medicina prepagada, irónicamente, se dispara ante la falta de atención en el Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo, aclaró que el sistema no colapsará por completo mientras se sigan moviendo billones en él. Subsistirá, pero herido, sostenido por los impuestos y los recursos de los contribuyentes.
Los avances de los últimos 30 años: la cobertura universal, la infraestructura, la alianza público-privada han sido acompañados también por fallas: corrupción, inequidad en muchas regiones del país, la ineficiencia en el gasto y la falta de auditorías y controles. La ley 100 ya no basta, y el Dr. Arias considera que se hace necesario buscar ajustes. Acercándonos al equilibrio entre ingresos y gastos, corrigiendo las fallas del aseguramiento, castigando la corrupción y los abusos, moderando las ganancias de los actores y los excedentes exagerados de algunos, mejorando la eficiencia, estableciendo mecanismos efectivos de control y ampliando la cobertura hacia las zonas alejadas. En general, mirando hacia adelante, más allá del ruido de las reformas y con propuestas audaces.
:::::::::::::::::::
Intervención en: ICEB – ESTADO ACTUAL DE LA SALUD: PROSPECTIVAS ÉTICAS
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()