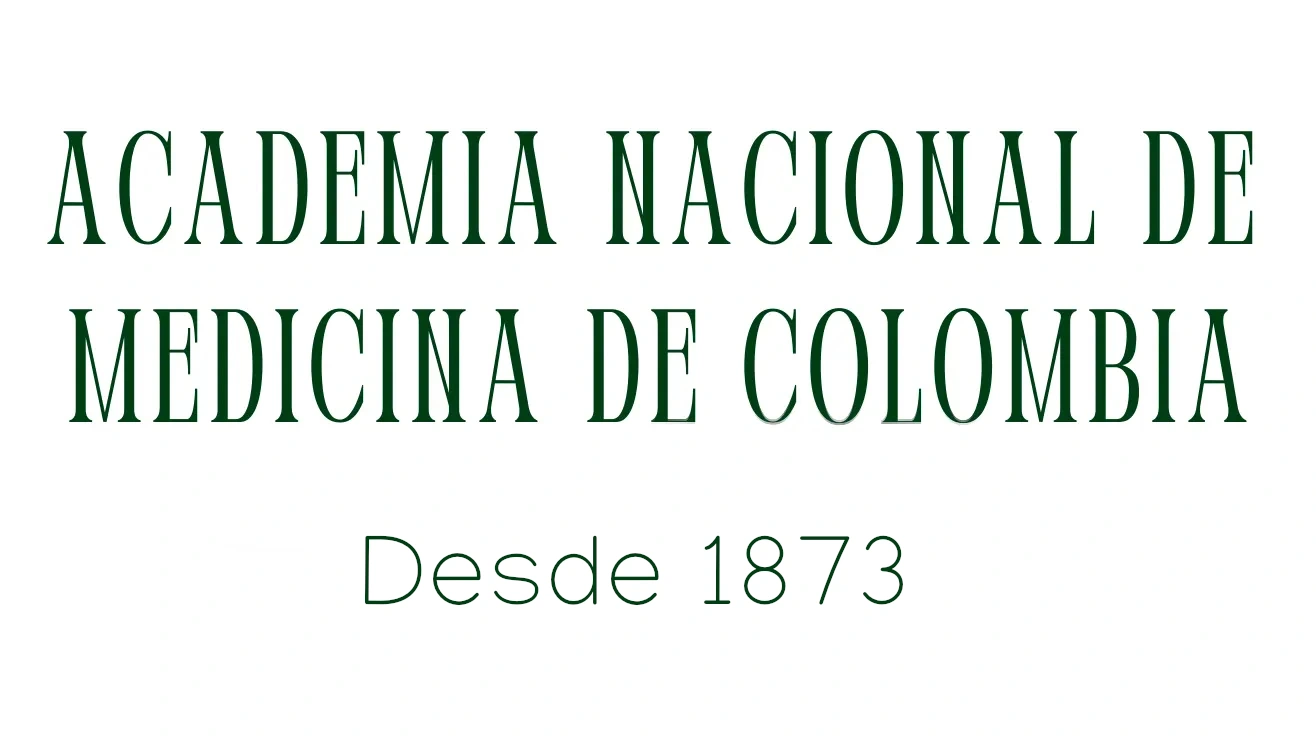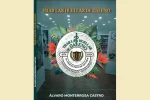Visitas: 2
El Dr. Leonardo Hernández, jefe de la Unidad de Operaciones del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS/OMS, era rescatista de la Cruz Roja en 1985, el fatídico año de la tragedia de Armero. Habían recibido advertencias claras de geólogos y expertos; incluso contaban con mapas que mostraban los posibles deslaves. Él y su equipo de la Cruz Roja estaban listos para un deshielo, con botes y chalecos que jamás llegaron a usar. Colombia, por su ubicación geográfica, su orografía e hidrografía, está expuesta a deslizamientos e inundaciones en mayor proporción que otras regiones del mundo.
A esto se suma el crecimiento de poblaciones en zonas de riesgo que solo acentúan las probabilidades de una tragedia, y no ocurre solo en Colombia. Hospitales y clínicas se ubican cerca de poblaciones en zonas consideradas poco adecuadas en poblados, ciudades e islas. Las alertas deberían ser ajustadas a cada tipo de amenaza, pero no siempre ocurre.
Hace 40 años en Armero todo era aprendizaje. Helicópteros transportando heridos sin equipos adecuados, insumos insuficientes o desperdiciados porque no eran conservados en las condiciones adecuadas, coordinación casi inexistente y un sistema de salud fragmentado que no lograba responder con la rapidez necesaria. Aun así, voluntarios, personal sanitario y cuerpos de socorro pasaron noches enteras rescatando, clasificando, priorizando pacientes y acompañando a los atrapados.
Con el tiempo, el país y el mundo entero han aprendido que la clave está en conocer el riesgo, fortalecer capacidades y coordinarse mejor. Las erupciones recientes, los huracanes, los terremotos han demostrado que la amenaza natural no puede controlarse, pero sí se puede disminuir la vulnerabilidad: proteger acueductos, evaluar la exposición de los centros de salud, mejorar la logística, gestionar los cadáveres con posibles morgues temporales, mantener registros actualizados sobre pacientes, clínicas y refugios, para conseguir así un mejor manejo de recursos e insumos.
La buena voluntad, sin preparación, puede causar tanto daño como la falta de acción. Por eso hoy, gracias a leyes, sistemas de monitoreo y guías técnicas, la lección central permanece clara: solo una coordinación sólida -entre ciencia, salud, gestión del riesgo y comunidad- puede evitar que tragedias como la de Armero vuelvan a repetirse.
Esos primeros intentos se dieron en Colombia con Resurgir, un fondo que empezó a operar dos semanas después de la tragedia de Armero, con la intención de coordinar la reconstrucción de la ciudad. Era un intento de poner orden donde solo había caos. Fue levantado a pulso: con mobiliario prestado y gente con buena voluntad, pero poco conocimiento para dar forma a una institución que debía coordinar ministerios, donaciones, organismos nacionales e internacionales y miles de vidas en suspenso. La Dra. Liliana Gómez, exdecana de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad del Rosario, y quien hizo parte de la organización, anota que los primeros 8 meses Resurgir operó sin presupuesto, sin empleados, solo voluntarios y bajo la presión inmensa de atender a decenas de miles de damnificados.
Los ministerios no podían transferir recursos fácilmente porque no tenían partidas presupuestales destinadas para algo similar; las donaciones llegaban sin control gracias a la generosidad del mundo entero, pero las aduanas se convirtieron en un laberinto de burocracia y saqueos. Donaciones desviadas o retenidas en evidentes actos de corrupción antes de llegar al Fondo. Se acercaban las elecciones presidenciales y las donaciones fueron usadas como botín político. Alimentos vencidos y ropa almacenada que nunca llegó a su destino. Resurgir fue creada para coordinar, no para auditar. Controlar se hizo imposible y las críticas se multiplicaron. El organismo se convirtió para la opinión pública en el símbolo de la ineptitud estatal.
En medio del desorden y la avalancha de solicitudes, los pocos funcionarios disponibles y voluntarios intentaban hacer lo imposible. Censar y atender a los sobrevivientes fue un desafío monumental: Armero había desaparecido junto con sus registros civiles. Miles de colombianos sin relación con la tragedia se presentaron como damnificados, buscando un beneficio. Una cifra muy superior a la cantidad total de los pobladores de Armero, que en su mayoría fallecieron. El 87% de la población se trasladó a casas de amigos o familiares; el 12% se instaló en albergues que inicialmente no tenían los servicios básicos.
Resurgir fue una entidad nacida de la necesidad, pero marcada por la descoordinación y la falta de recursos que llevaron a la improvisación en muchos aspectos, a pesar de la buena voluntad. De su experiencia surgieron las primeras bases de una política nacional de manejo de desastres, que aún hoy es imperfecta. El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo advierte que el país no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar una tragedia similar.
Sin colegios o colegios convertidos en albergues, sin tierras que trabajar, sin industria, se hacía necesario empezar de cero. Construyeron más de cuatro mil casas, especialmente en Lérida, elegida como el nuevo asentamiento por criterios de riesgo, aspectos económicos, políticos y sociales, aunque fue una decisión cuestionada por algunos.
Tal vez uno de los aspectos más importantes de la poscrisis en una catástrofe natural es la salud mental de los afectados. El Académico y psiquiatra, Dr. Franklin Escobar, editor de la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, anota que, desde mediados del siglo XX, los psiquiatras habían intentado medir el peso de los traumas humanos, ubicando a las catástrofes apenas un poco por debajo de horrores como la tortura, el secuestro, la violación o los campos de concentración. Al escuchar las historias de Armero y Chinchiná, se comprende que, más allá del daño físico, quedan miles de personas atrapadas en duelos sin cuerpos que enterrar y búsquedas interminables. En los hospitales, listas escritas a mano y fotos en los periódicos eran la única esperanza para quienes trataban de encontrar a sus familiares.
La tragedia también dejó en evidencia la magnitud del dolor psicológico que no se ve. Los sobrevivientes enfrentaban estrés agudo, trastorno de estrés postraumático caracterizado por revivir una y otra vez el hecho, ansiedad, insomnio, evasión para no recordar, depresión y duelo agudo (si encontraban el cuerpo de su ser querido) o prolongado si nunca hubo un cuerpo que reconocer. La gravedad del trastorno depende de la intensidad del evento, el nivel de exposición, el apoyo social y las características individuales. Cuanto más temprano se trate, mejor es el resultado.
El personal de salud, los rescatistas, los estudiantes de medicina voluntarios, también debieron enfrentar situaciones traumáticas para ellos atendiendo la tragedia. El apoyo familiar y comunitario, el acceso a atención psicológica, la resiliencia y las actividades grupales se convierten en factores de protección después de los desastres. En medio del caos surgieron esfuerzos tempranos de apoyo emocional, como grupos de duelo, del que hizo parte el Dr. Escobar, para ese momento, uno de los estudiantes de la Universidad Nacional que viajó para apoyar a los sobrevivientes, organizados en carpas donde se escuchaba a la gente llorar y relatar lo que había vivido. Intentos de sostener a otros para que no se quebraran por completo. Casi que por instinto, nacieron los primeros auxilios psicológicos.
Con el tiempo se ha comprendido que sanar no es solo curar heridas físicas, sino reconstruir lazos rotos. Que en un desastre los niños y los mayores son los más vulnerables, que el aislamiento destruye tanto como el barro, y que la resiliencia se cultiva en comunidad. De ahí la importancia de crear redes de apoyo, mantener unidas a las familias, promover la memoria histórica y preparar equipos de salud mental que acompañen desde el primer día. Las ceremonias colectivas, los talleres emocionales y la educación en primeros auxilios psicológicos se vuelven herramientas esenciales para que una comunidad se recupere.
:::::::::::::::::::::::::::::
Intervenciones en:
ARMERO 40 AÑOS – MEMORIA, SUPERVIVENCIA Y LEGADO DÍA 1 PM
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()