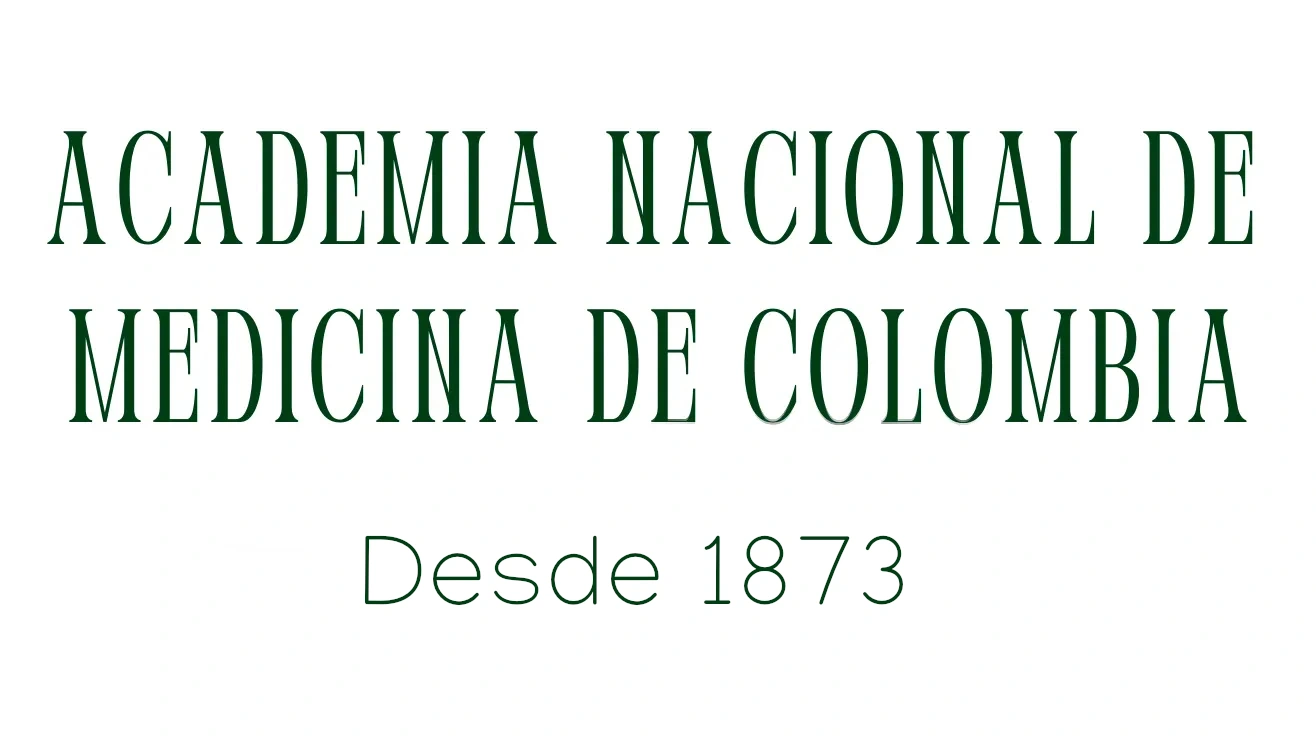Visitas: 29
Cátedra de Humanismo Médico. Invitado el Dr. Miguel Andrés Bayona Ospina, médico pediatra de la Universidad Surcolombiana de Neiva con maestría en cuidados paliativos pediátricos en salud infantil. Miembro de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.
Desde los orígenes de la humanidad, el cuidado ha sido un acto esencial que define nuestra condición. La anécdota relatada por la antropóloga Margaret Mead sobre el descubrimiento de un fémur fracturado que sanó simboliza la primera señal de civilización: alguien permaneció junto al herido, cuidando y asegurando su supervivencia. Ese gesto de solidaridad se mantiene como esencia de la medicina.
Los cuidados paliativos, a pesar de acompañar a los enfermos y moribundos desde los albores de la historia, apenas fueron reconocidos como especialidad médica en los años ochenta. Su propósito nunca ha sido acelerar ni retrasar la muerte, sino dar calidad de vida, aliviar el sufrimiento y acompañar en el tránsito final. Mattie Stepanek, un pequeño que apenas vivió 13 años con una enfermedad degenerativa, lo resumió con claridad: los cuidados paliativos ayudan a vivir bien y, llegado el momento, a morir en paz.
La historia de la relación con la muerte explica en parte su resistencia. En la Edad Media, la muerte era un acontecimiento compartido: la familia se reunía alrededor del moribundo en lo que se conocía como la “muerte doméstica”. Más tarde, adquirió un tinte religioso y se asoció con la salvación del alma. Hacia el siglo XIX aún era común retratarse con los difuntos como un modo de recordarlos. Sin embargo, el siglo XX, con sus guerras y muertes masivas, trajo consigo un rechazo profundo hacia la muerte, que empezó a ocultarse y a ser temida, lo que dificultó hablar de ella abiertamente.
El término “cuidados paliativos” proviene del latín palium, manto o cobijo, y fue introducido por el médico canadiense Balfour Mount. Solo en 1980 la OMS lo aceptó oficialmente, y poco después Inglaterra lo reconoció como subespecialidad. Este desarrollo estuvo ligado a la tradición de los hospicios, espacios que desde la Antigüedad servían de refugio y cuidado, y que en la Edad Media acogieron peregrinos y soldados enfermos. El hospicio moderno se consolidó en Londres en 1967 con el St. Christopher’s Hospice.
El impulso definitivo vino de dos mujeres extraordinarias: Elisabeth Kübler-Ross y Cicely Saunders. La primera, psiquiatra suiza radicada en Estados Unidos, se dedicó a escuchar y acompañar a los moribundos, entrevistando a miles de pacientes y familiares. Su sensibilidad permitió comprender mejor el duelo, al que dio forma en su modelo de cinco etapas. Además, luchó por atender a los niños huérfanos del VIH en los años ochenta, en un espacio adaptado por ella en una zona rural en medio de la resistencia social.
Por su parte, Cicely Saunders, inglesa de espíritu incansable, comenzó estudiando economía y filosofía, pero ante el horror de la II Guerra Mundial consideró que debía hacer algo más y comenzó a prepararse como enfermera, luego en trabajo social y finalmente medicina. Fue pionera en el manejo del dolor, en la definición del concepto de “dolor total” y en la idea de que no basta con tratar el cuerpo: es preciso atender lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Su trabajo dio origen al movimiento hospice moderno, inspirando la creación de espacios intermedios dignos. Con atención en enfermería, psicología y trabajo social para pacientes al final de la vida.
En los años setenta, el impulso que habían dado Cicely Saunders y Elisabeth Kübler-Ross en los cuidados paliativos llegó también al terreno pediátrico. En Estados Unidos, Florence Wald fue clave para trasladar la idea desde Inglaterra, y pronto Ida Martinson fundó en 1972 el primer programa de atención domiciliaria para niños en Minnesota. Pocos años después, en 1977, nació en Virginia el Edmarc Children’s Hospice, inspirado en la experiencia personal de los médicos Alan y Johan Hotch, cuyo hijo Marcus padecía una enfermedad neurológica degenerativa, y apoyados por el reverendo Edward, enfermo de cáncer terminal.
Ese mismo espíritu de transformar el dolor en proyectos de vida se consolidó con la creación en 1983 de Children’s Hospice International, que amplió la visión del cuidado pediátrico en Estados Unidos. Mientras en Inglaterra existían apenas un centenar de hospicios, en Norteamérica el movimiento creció de manera exponencial, alcanzando miles de centros en pocas décadas. El Saint Mary’s Hospital de Nueva York abrió en 1984 el primer servicio hospitalario de cuidados paliativos pediátricos, mientras que en Reino Unido, iniciativas como el Sargent Cancer Care for Children y el CLIC marcaron la pauta en oncología infantil, fusionados para convertirse en Young Lives vs Cancer.
El Reino Unido también dio origen a centros emblemáticos como el Oxford Helen House en 1982, el primer hospicio pediátrico del mundo, y el Douglas House en 2004, dedicado a adolescentes. En Inglaterra también se creó una fundación para condiciones limitantes que se llama Together for Lives; desde allí surgió una mirada más estructurada, con la clasificación ACT que permitió definir qué condiciones médicas requerían cuidados paliativos pediátricos. Al mismo tiempo, instituciones educativas como el Great Ormond Street Hospital de Londres y cursos universitarios en Estados Unidos y Cardiff fortalecieron la formación académica en esta nueva área de la medicina.
Sin embargo, a pesar de siglos de acompañar a enfermos en el final de la vida, la profesionalización real de los cuidados paliativos y su rama pediátrica es relativamente reciente: apenas desde los años setenta y ochenta. Con programas de formación como EPEC, adaptado para Latinoamérica, y el trabajo de redes globales como ICPCN, fundada en 2005 por Joan Marston y colegas internacionales. La educación y la cooperación han sido motores de expansión, especialmente en regiones donde el acceso es limitado.
En América Latina, los primeros pasos se dieron en los noventa con pioneras como Lisbeth Quesada en Costa Rica y Ruth Kiman en Argentina. México, Chile, Brasil y Guatemala también sumaron equipos especializados, mientras que Colombia fue uno de los países donde más pronto se introdujo el tema, con la primera clínica del dolor en cuidado paliativo en Medellín en 1980. En 1987 se crea la Fundación Omega en Bogotá, que ayuda a familias de pacientes terminales, y en 1988 se funda el primer hospicio del país en Cali. A lo largo de las décadas siguientes se consolidaron asociaciones, leyes y guías que dieron marco legal y académico al cuidado paliativo en el país.
No obstante, la inequidad sigue siendo un reto enorme. La OMS estima que, de los 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al año, la mayoría son pacientes no oncológicos y el 86% no recibe los cuidados paliativos que necesita. En el caso de los pacientes pediátricos, el panorama es más desolador, pues el 98% vive en países de ingresos bajos o medios. El mapa mundial del consumo de opioides muestra con crudeza la disparidad: mientras Norteamérica aparece inflada por su alto uso, regiones como África y Sudamérica casi desaparecen por su falta de acceso, aun cuando los analgésicos son esenciales para aliviar el sufrimiento. Desafortunadamente, la crisis de opioides a comienzos del siglo XXI ocasionó que medicamentos como la oxicodona fueran suministrados sin ningún control, provocando, por una parte, adicciones en muchas personas que la conseguían fácilmente y restricciones para otros que sí la requerían.
En Colombia, aunque se ha triplicado el número de equipos en cuidados paliativos en los últimos cinco años, estos siguen concentrados en las principales ciudades. A nivel pediátrico, para el 2020 existían 9 equipos; actualmente hay 25.
Hitos como la Ley Consuelo Devis Saavedra en 2014, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, y la resolución 825 de 2018, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes, bajo las mismas condiciones mencionadas arriba, han marcado un progreso tangible.
La primera especialización en cuidados paliativos pediátricos se estableció en 2024 en la Pontificia Universidad Javeriana. El desafío ahora es garantizar que este derecho se cumpla en todos los niveles de atención y que los profesionales de la salud reciban formación básica en acompañar el dolor, aliviar síntomas y, sobre todo, brindar dignidad al final de la vida.
:::::::::::::::::
Intervención completa en: HISTORIA DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()