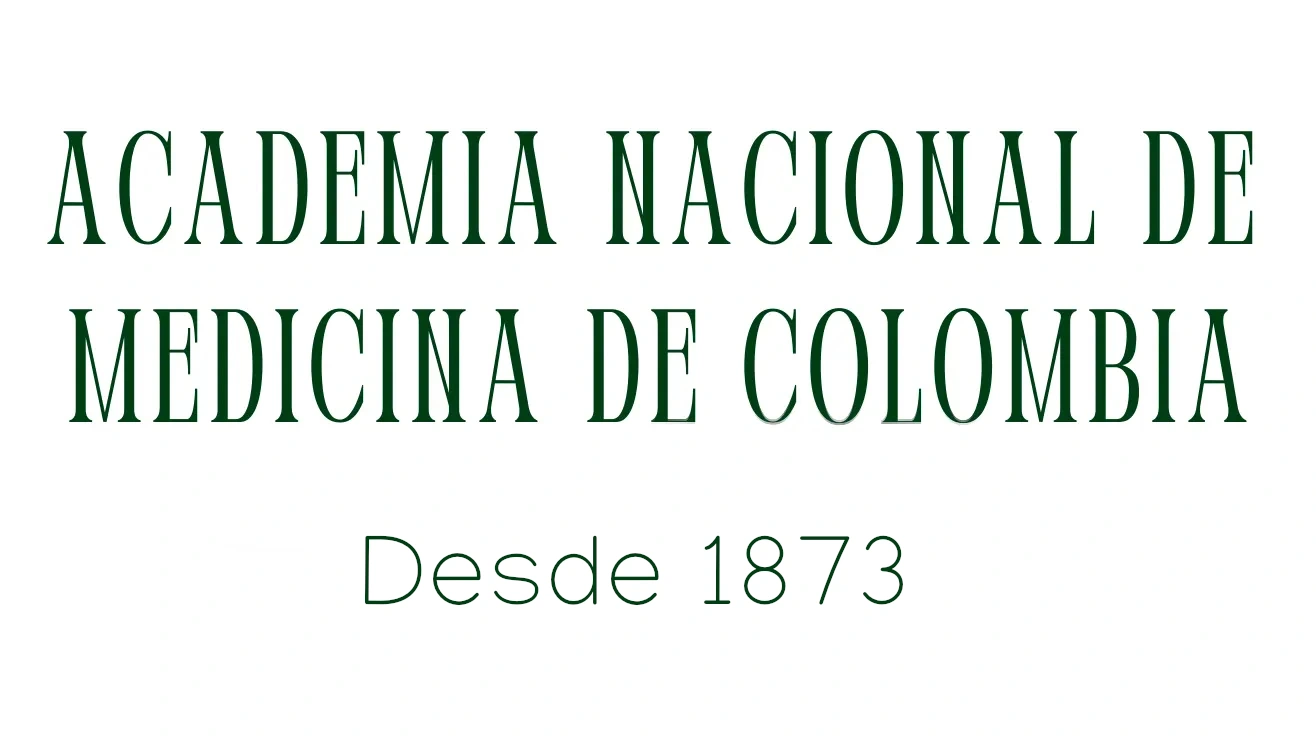Visitas: 172
En artículo publicado para la Revista de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo, el Académico Alfredo Jácome Roca hace un repaso por la historia del Bocio y sus tratamientos.
La historia del elemento yodo y su relación con la glándula tiroides se remonta a la antigüedad. El bocio es una endemia que amenaza al 30 % de la población humana que reside en lugares apartados de los mares, lugar donde el yodo se encuentra en abundancia. Este crecimiento de la glándula tiroides o incluso algún tumor inespecífico del cuello, además de ser llamados bocios, recibieron varios nombres a lo largo de los siglos, dependiendo del idioma y de la región. Se diagnosticaron como escrófulas, paperas o como broncoceles, y el nombre fue cambiando según el idioma: botium, estruma, guttur, goiter, goitre, coto.
En países milenarios como China se recomendaba el uso de cenizas de algas y esponjas marinas para tratar el bocio. En el Tratado de las Hierbas y de las Raíces (Pen-Tsao o farmacopea china, cuya autoría es atribuida a Sheng-Nung) se menciona una de ellas, el Sargassum, como útil en el tratamiento del bocio. 2000 años después en el Tratado de las Aguas y de los Aires se vuelve a mencionar, pero esta vez el mal se atribuye a la ingesta de aguas de mala calidad.
Este método de algas y esponjas marinas secas fue documentado a lo largo de la historia por personajes como Roger de Salerno, Galeno, Arnaldo de Villanova y los discípulos de Salerno. A pesar del uso terapéutico que se le daba a las algas y las esponjas marinas en el manejo de los bocios, no se sabía qué sustancia generaba esta acción. Hoy sabemos que estas plantas marinas son capaces de concentrar, en miles de veces, el yodo proveniente del agua de mar. Es un mecanismo activo, similar al de la captación por parte de la tiroides.
Solo hasta 1811, Courtois descubrió el yodo en las algas marinas por serendipia y Gay-Lussac y Davy perfeccionaron el conocimiento respecto a halógenos. Coindet en Suiza fue el primero en tratar con yodo a sus pacientes bociosos, aunque un poco antes Boussingault había recomendado al gobierno granadino usar aguas ricas en yodo para añadir a la sal de Zipaquirá.
Por su parte, Baumann aisló de la glándula tiroides una proteína rica en yodo y, en Europa, en particular en Francia y en Suiza, se iniciaron programas de yodización de la sal que tuvieron altibajos.
Los estudios de Marine en los Estados Unidos y su programa de profilaxis del bocio en estudiantes de colegio en Akron, Ohio, precedieron a la instalación de protocolos para un programa mundial de yodización de la sal, cuyo fin es erradicar el bocio endémico y el cretinismo asociado.
Imagen: Hombre con bocio. Grabado por J.R. Schellenberg, 1778. Wellcome Collection
El artículo completo y su versión PDF para descarga en: La revolución del yodo en el siglo XIX
![]()