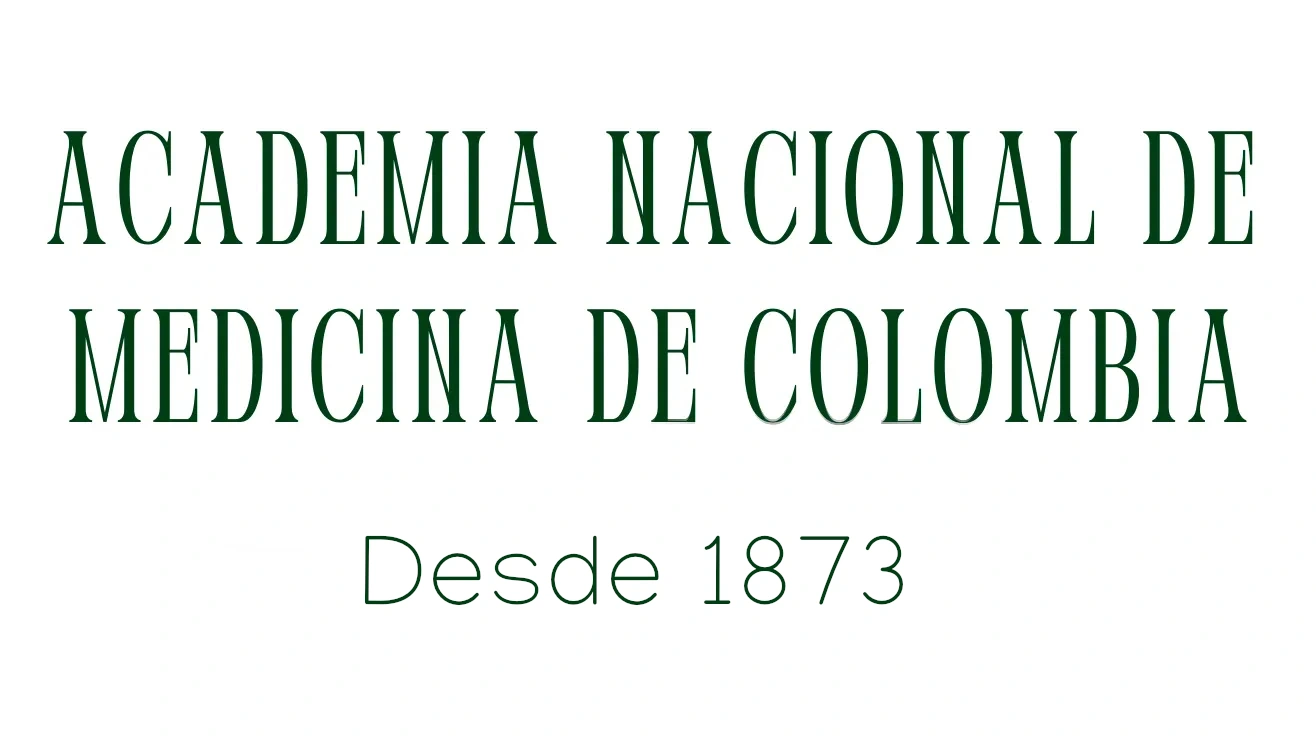Visitas: 0
El coordinador de la Comisión de Publicaciones de la Academia, médico internista y especialista en periodismo, Dr. Enrique Ardila, señala que los desastres naturales ponen a prueba la forma en que el país comunica la tragedia. Después de la avalancha de Armero, el gobierno creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), una estructura que buscaba evitar improvisaciones como las que agravaron tragedias anteriores: el maremoto de Tumaco en 1979 y el terremoto de Popayán en 1983. Sin embargo, cada nueva catástrofe -como el terremoto del Eje Cafetero en 1999- ha recordado que aún falta preparación, coordinación y, sobre todo, sensibilidad en la manera de informar.
La estrategia de comunicación para transmitir un riesgo debe generar confianza y prevenir la desinformación (infodemia), así como promover comportamientos seguros al hacer que la población comprenda la situación. Esta estrategia implica varias etapas y tal vez la más importante es la preparación previa, con la planificación de mensajes claros, concisos y fáciles de entender, la identificación de voceros y la coordinación con otras instituciones y expertos en el tema. Pero en la práctica, esa preparación suele ser mínima. Los medios, en lugar de calmar, pueden agravar la situación. A las escuelas de periodismo les corresponde enseñar el manejo ético y técnico de la información en contextos de crisis.
Según el protocolo de actuación frente a un desastre súbito de cobertura nacional, vigente en Colombia, debe existir interlocución con el grupo de información pública de la Dirección para la Prevención y Atención de Desastres, las oficinas de prensa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Interior y de Justicia, quienes son los llamados a asumir la coordinación nacional en una sola voz, clara y veraz.
El presidente, como figura de liderazgo nacional, debe estar informado y presente, pues su palabra puede orientar a un país entero en medio del desconcierto. Los periodistas, por su parte, deben ser puentes entre el Estado y la población: orientar, prevenir el pánico, enseñar a protegerse y evitar la manipulación o el morbo. Informar un desastre requiere ética, empatía y control. Las palabras mal usadas pueden encender conflictos, provocar desesperación o sembrar desconfianza. Las noticias deben dar una dimensión justa a la tragedia, sin acudir a lo macabro ni a la exageración.
Uno de los principales aciertos de los medios de comunicación en el cubrimiento de la tragedia de Armero (1985) fue la rapidez con la que difundieron las primeras imágenes y testimonios. Esto permitió alertar al país y al mundo sobre la magnitud del desastre y movilizar ayuda nacional e internacional.
Álvaro Gartner, presidente de la Academia Caldense de Historia y miembro numerario electo de la Academia Colombiana de Historia, era periodista para el diario La Patria de Manizales. Esa noche, regresaba de un viaje a Cartagena cuando la avalancha se produjo y debió viajar en la madrugada con un fotógrafo a cubrir la noticia. Pudo ver la magnitud de la tragedia a pocas horas de ocurrida, y las imágenes que recogieron sirvieron para la edición extraordinaria del periódico, publicada el 14 de noviembre en horas de la tarde. Las fotografías dieron la vuelta al mundo e iniciaron la movilización de ayuda y de científicos vulcanólogos que arribaron al país para comprender mejor el fenómeno.
No obstante, hubo desaciertos relacionados con la falta de profundidad y preparación en el cubrimiento previo al desastre. A pesar de que el volcán Nevado del Ruiz había mostrado señales de actividad desde meses atrás, los medios no mantuvieron una agenda constante de seguimiento que pudiera ejercer presión pública sobre las autoridades para implementar planes de evacuación. Después de la tragedia, también hubo fallas éticas importantes, como la exposición excesiva del sufrimiento de las víctimas; el caso de Omaira Sánchez es el ejemplo más emblemático. ¿Cuál es el límite entre informar y convertir el dolor humano en espectáculo?
Otro hecho que ha sido ampliamente documentado por la prensa se refiere a los niños perdidos en Armero. Francisco González, presidente de la Fundación Armando Armero y miembro de la Academia de Historia del Tolima, ha dedicado más de una década a buscar su rastro. Guiado por el periodismo y la etnografía, recorrió ciudades como Manizales, Ibagué, Honda y Lérida -donde hoy habita la mayor comunidad de armeritas- cazando relatos, recogiendo fotos y reconstruyendo fragmentos de un pasado incompleto. A través de exposiciones al aire libre, las imágenes de los desaparecidos se proyectaban sobre telas en los solares, y poco a poco, entre el público, comenzaban a aparecer los papelitos: mensajes discretos que decían “ayúdeme a buscar a mi hijo”. Así fue como entendió que, además del duelo, persistía una herida más profunda: la de los niños que habían sobrevivido y desaparecido en medio del caos.
En Armero, la muerte fue despojada del ritual, señala el Dr. González. Los cuerpos fueron enterrados sin nombre, y las familias debieron inventarse tumbas simbólicas para llorar a sus muertos ausentes. Muchos de esos niños fueron entregados a socorristas, trasladados a albergues y, en no pocos casos, dados en adopción dentro y fuera del país, algunas legales, otras no.
Hace 40 años no existían las herramientas que existen hoy con redes sociales, estudios genéticos avanzados y globalización. La búsqueda se transformó en un ejercicio de memoria colectiva y arte: exposiciones, ferias del libro y la acción simbólica que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre, “El olvido que navega”, en la que se construyeron 580 pequeñas barcas, una por cada niño perdido, para ser lanzadas al río Gualí en señal de duelo y esperanza.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que durante años negó responsabilidades, el pasado 13 de noviembre entregó públicamente al Archivo General de la Nación el llamado ‘libro rojo’, que contiene 179 registros individuales de niñas y niños que fueron atendidos por la entidad tras la tragedia del Nevado del Ruiz. Según la directora actual del ICBF, Astrid Cáceres, contiene los nombres, edades y datos de los menores que fueron rescatados y puestos bajo protección estatal luego de la erupción del volcán. Su contenido incluye hojas escritas a mano y a máquina, actas, declaraciones, sellos oficiales y 44 fotografías. Pero aún falta información de todos los demás.
En sus registros, la Fundación tiene 583 menores registrados como desaparecidos, 83 dados en adopción. “La única verdad está en el ADN”, sostiene su presidente. Con el apoyo del Instituto de Genética Yunis Turbay, la Fundación Armando Armero creó un banco de ADN gratuito para las madres y los hijos adoptados que buscan reencontrarse.
Gracias a esta labor, varios casos han sido esclarecidos y la esperanza es que con la entrega del “libro rojo” muchos más estén por venir.
El Dr. Job González, médico en el Hospital Universitario Nacional, analizó los libros publicados sobre el tema con la colaboración de la Fundación Armando Armero. Las publicaciones sobre Armero son, ante todo, un registro histórico y emocional. Se han identificado alrededor de cincuenta ejemplares entre libros, artículos y documentos oficiales. En la Casa Museo Alfonso López Pumarejo se conservan muchos de ellos.
Algunos son considerados de interés público y nacieron del deber institucional, como los informes del Fondo de Reconstrucción o el Departamento Nacional de Planeación o incluso los directorios telefónicos con el registro de la población, y otros nacieron del impulso científico por entender los errores humanos y naturales que desencadenaron la tragedia. Títulos como La ecología del desastre, Desastre y riesgo o Aspectos médicos de la catástrofe volcánica del Nevado del Ruiz revelan la mirada de investigadores y médicos que quisieron aprender del dolor para evitar repetirlo.
Es en las novelas, crónicas y relatos donde Armero se vuelve más humano. Allí viven las voces de los que sobrevivieron o las que han documentado la tragedia a partir de investigaciones, como ocurrió con el periodista y fotógrafo documental Jorge Manrique, autor de La furia de un volcán y el olvido de los hombres, que documenta las primeras erupciones registradas y documentadas en 1595 y 1845. Pero aun siglos después, en 1985, el país apenas contaba con unos pocos sismógrafos itinerantes, administrados por Ingeominas antes de existir el Servicio Geológico Colombiano. Hoy la historia es diferente, la tecnología es más avanzada y la comunidad científica está más informada.
Desde distintos estilos y emociones, los autores han recreado los momentos antes, durante y después de la catástrofe. Como dijo Mario Mendoza, “leer es resistir”, y eso es justamente lo que hacen quienes vuelven a Armero desde las letras: resistir al olvido.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Intervenciones en:
ARMERO 40 AÑOS – MEMORIA, SUPERVIVENCIA Y LEGADO DÍA 2
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()