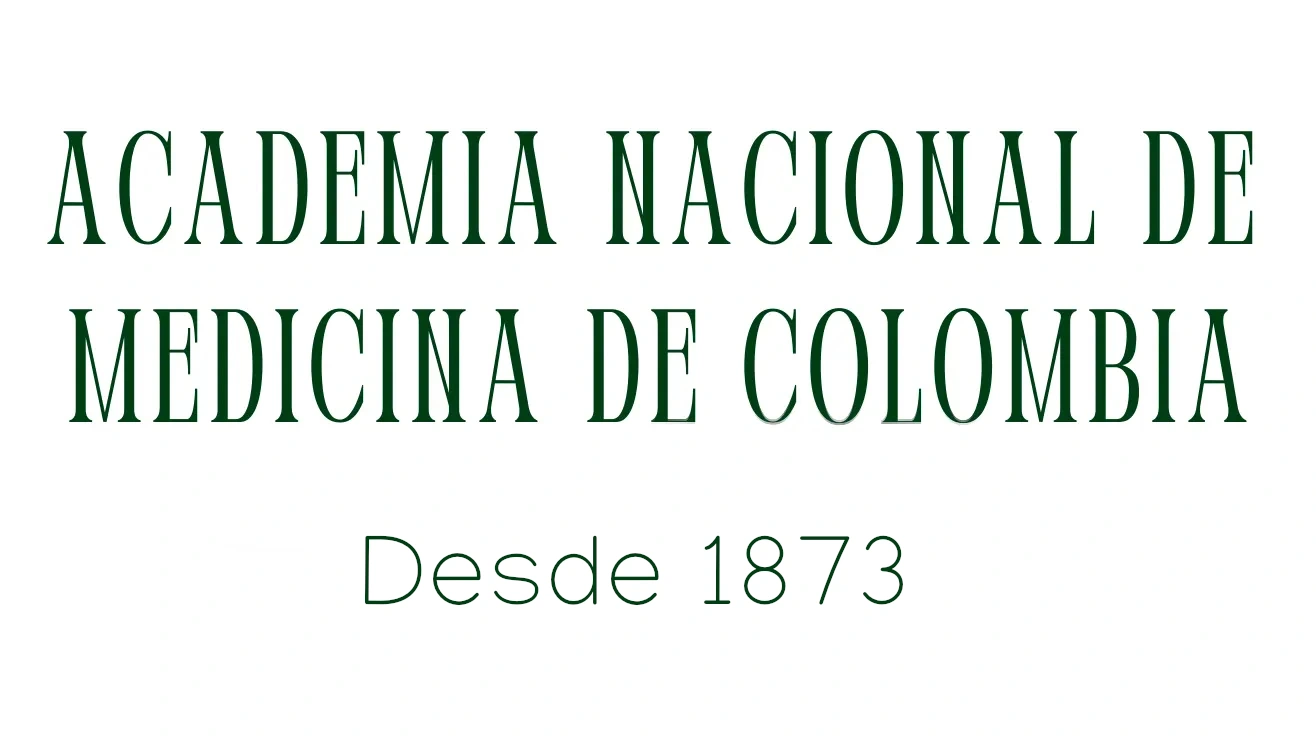Visitas: 3
Por Fernando Sánchez Torres
Compungido por la muerte de Miguel Uribe Turbay –como lo deben estar todos los colombianos de bien– escribo esta columna. Luego de tanto crimen atroz, de tanta violencia como me ha correspondido vivir, no esperaba que la vida me alcanzara para tener noticia de un magnicidio más. Infortunadamente, me alcanzó.
Es cierto que la muerte por mano ajena ya no es noticia que cause alarma entre nosotros. Es el amargo pan de cada día. A todo lo largo y ancho del territorio nacional es de frecuente ocurrencia el homicidio de líderes comunales. Pero el asesinato de alguien con aspiraciones y talla presidencial –es decir, un magnicidio– no había ocurrido desde hacía varias décadas.
Recuerdo la inmolación del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948; la revivo como si hubiera sido ayer. Vi el charco de sangre fresca que anegaba el andén donde fue ultimado. Luego, durante la horrible y larga noche que padecimos bajo el imperio de los narcos, viví el crimen de otros líderes de distintas tendencias políticas, entre ellos Luis Carlos Galán, cuyo sacrificio me dolió de verdad, pues mucho lo admiré trabajando a su lado.
No conocí personalmente a Miguel Uribe; lo hice a través de los medios. Era uno de aquellos personajes que, sin conocerlos de cerca, despiertan admiración, empatía, y para quienes es fácil augurar un triunfal porvenir. De ahí que se considerara como una de las mejores cartas políticas en la contienda electoral que se avecina. Por eso mismo lo mandaron matar.
Después del atentado de que fue objeto, su estado de salud mantuvo en vilo al país. Se imploraba para que se hiciera el milagro de su recuperación. Seguramente igual hacían los médicos que luchaban para no dejárselo arrebatar de la Señora Muerte. Desde un principio sabían que era una batalla casi perdida por el tipo de agresión que había sufrido. No obstante, se desvelaron muchos días y noches cuidándolo, pero, a la postre, tuvieron que aceptar su derrota, en medio de la frustración de todos.
Admiro la labor cumplida por el equipo de salud que lo tuvo a su cargo. Él no era un paciente cualquiera. Además de su estado crítico, era alguien en quien millones de personas tenían puestas su mirada y sus esperanzas frente al futuro sombrío que tenemos a la vista. Sin duda, una gran responsabilidad está para el personal tratante. Seguramente los médicos recordaban la frase aquella que aprendimos desde cuando nos iniciamos en la profesión: “Mientras haya un soplo de vida, hay esperanza”. Pero pienso que también se preguntaban: “¿Y hasta cuándo?”. He ahí el dilema ético que hay en el trasfondo de casos como este, pues insistir tercamente, cuando ya se han agotado todos los recursos médicos disponibles, es entrar en el campo de la “distanasia”, descalificada éticamente, pues es entorpecer el proceso de una muerte digna, bienhechora. Es muy probable que si Miguel Uribe hubiera sobrevivido, su transcurrir hubiera sido poco o nada digno frente a su propia estima y a la de los demás.
Desde un principio el pronóstico médico era sombrío. Dos proyectiles se habían alojado en su cerebro, causando daño, que casi siempre es irreversible, teniendo en cuenta que se trata de un tejido muy frágil. Pese a haber recibido atención oportuna especializada durante 64 días, el final fue luctuoso. Lo que se esperaba era realmente un milagro. Y a veces se espera que el médico haga milagros. Debe luchar hasta el último momento, hasta cuando se convenza de que su papel de sanador ha terminado. Ir más allá se presta para despertar falsas expectativas. La vida aparente del cuerpo no es más que una muerte suspensa, aplazada. Esa vida aparente es la que se obtiene artificialmente, mediante aparatos. Es una vida vegetal, pues los dones propios del ser humano se han perdido: personalidad, memoria, sociabilidad, capacidad de acción, sentimientos y reflexión.
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro Código de Ética Médica (Ley 23 de 1981) autoriza al profesional de la medicina a no utilizar medicamentos ni medios artificiales cuando se ha perdido la posibilidad de aliviar o curar la enfermedad.
Fuente: El Tiempo

El Académico Dr. Fernando Sánchez Torres es doctor en medicina y cirugía, con especialización en ginecobstetricia.
Ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia. Presidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica.
![]()