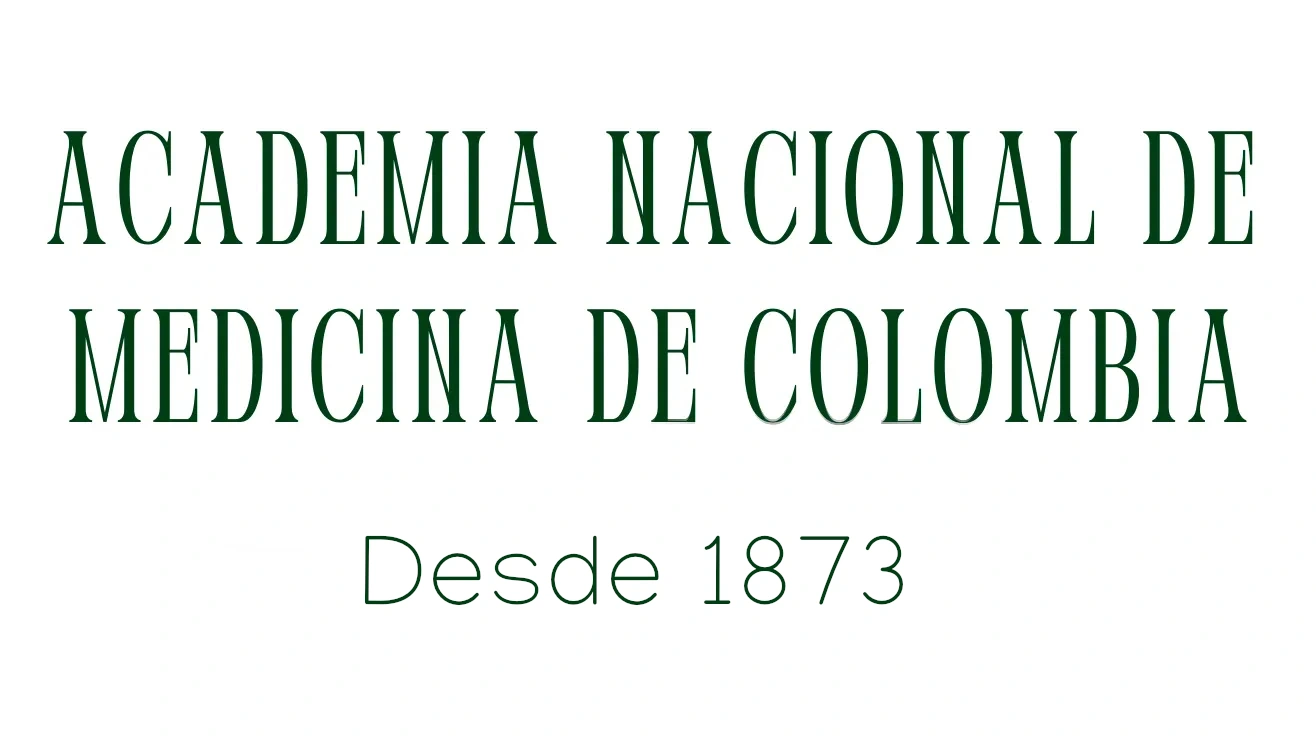Visitas: 39
Presentación del libro “Cuando el tirano mandó: Cartagena 1600” por el Académico Correspondiente, Dr. Manuel Ignacio Camacho Montoya. Médico y escritor, con una maestría en Administración de Salud, profesor de cátedra de las universidades Javeriana y Externado de Colombia. Ha sido director de planeación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Miembro de la Academia de Historia de Cartagena.
El libro da cuenta de un romance entre una mulata y un falso médico y comerciante de esclavos, pero el Dr. Camacho centró su presentación alrededor de la medicina que se practicaba en “los años 1600” y la presentación de algunos casos puntuales documentados.
Por esa época, la medicina alopática o convencional estaba determinada por la teoría humoral. Agua, tierra, fuego y aire se entrelazaban con sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Curar era buscar equilibrio: enfriar, calentar, purgar, sangrar para “expulsar” los malos humores. La botánica trajo consigo también un nuevo saber, y los huertos universitarios en España –en Valencia, Salamanca, Sevilla– cultivaban plantas traídas del Nuevo Mundo, donde indígenas y negros curaban con raíces y medicina ancestral. En Cartagena, esa mezcla se convirtió en sincretismo médico.
Un pensum de medicina de la Universidad de Valencia, del siglo XVII, muestra cómo los futuros doctores estudiaban a Hipócrates y Galeno, se entrenaban estudiando la orina, midiendo el pulso y aprendiendo cirugía, botánica y anatomía con cadáveres. Y así llegaban médicos procedentes de Europa a Cartagena, una ciudad en ese momento de 18.000 habitantes, con sólo 2.000 blancos; el resto, una mezcla de negros, indígenas y mestizos. En esa Cartagena nació una medicina mestiza, y en Getsemaní, su corazón, se alzó la ciudad viva, menos regida por normas y reglas, y donde las voces de curanderos y brujos eran respetadas.
Allí vivió Juan Méndez Nieto, autor del libro Discursos medicinales en 1609, considerado por el Dr. Camacho como el primer libro de medicina escrito en Colombia. Era un médico español, amante de la fiesta y seductor, que llegó a Cartagena -tras un fallido matrimonio con la sobrina de la marquesa de Villanueva- en 1569. No operaba, pero entendía el concepto de fisiopatología —causa y efecto—, motivándolo a estudiar el uso de las plantas en el Nuevo Reino. Hasta diseñó un curioso tratamiento para cálculos renales usando el tallo de una pluma, que ubicaba donde creía que estaba la obstrucción, y ordenaba a un esclavo africano soplar con fuerza.
Y ahí también vivió Paula de Eguiluz, una esclava afrodescendiente, que fue comprada múltiples veces. Su último propietario, el hacendado Joan de Eguluz, se enamoró de ella, la hizo su concubina y tuvieron dos hijos. Esta condición provocaba la envidia de muchos y fue acusada de brujería. Llega a Cartagena para ser sometida a juicio por parte de la Inquisición; la condenan a pagar 3 años de cárcel que debía cumplir trabajando en el Hospital de San Sebastián de Getsemaní. Allí aprendió a curar huesos y el manejo de algunas plantas. Tras salir, combinó rezos, hierbas y saberes de hospital. Su fama de curandera se extendió al punto de ser solicitada por el obispo para atenderlo en sus últimos días. Aunque la Inquisición la persiguió tres veces, pudo salvarse de la hoguera por sus conocimientos en medicina que le permitieron salir de su reclusión ocasionalmente para atender enfermos.
El cirujano Pedro López de León, autor de “Pratica y teorica de las apostemas”, fue otro pionero. En 1628 escribió un libro sobre el tratamiento limpio de las heridas, cuando lo común era esperar que supuraran “la pus loable”. Llegó proveniente de Sevilla sin instrumentos y él mismo forjó sus herramientas. Escribía sus historias clínicas, lo que le permitía llevar un registro y hacer investigación sobre los casos. Enseñó a Diego López, un esclavo que con sus conocimientos pagó su libertad, aprendió cirugía y se convirtió él mismo en un conocido cirujano.
Diego López trabajó al servicio del hospital donde trabajaba Pedro López de León. Su destreza como cirujano fue tanta que llegó a certificarse como cirujano barbero —ante el protobarbero asignado por España— en la Nueva Granada. Curó fracturas, nacidos, hinchazones, anginas y culebrillas. También deshacía maleficios, conjuros y hechizos. Junto a su esposa, es acusado de brujería. Para salvarse, denunció al judío Blas Benito de Paz Pinto ante la Inquisición, revelando una sinagoga secreta. Es desterrado y todos sus bienes son retirados; se marcha a Antioquia por 10 años. Regresa a Cartagena en 1648 para recobrar pacientes y fortuna.
Blas Benito de Paz Pinto era un judío portugués, hijo de un boticario; fue otro médico singular. Perseguido por la Inquisición, se convierte al catolicismo. Se refugió en Cartagena y salvó a esclavos con escorbuto simplemente dándoles 200 gramos de proteína animal, verduras y cítricos, pero su benevolencia no era gratuita; tras sanarlos, los vendía como esclavos, lo que fue la base de su negocio de tratante de esclavos. Experto en el tratamiento de úlceras y heridas, preparaba sus propios ungüentos y jarabes. Fue traicionado por Diego López, su antiguo amigo, y acusado de mantener una sinagoga. Murió a manos de la Inquisición.
Cartagena fue un laboratorio vivo de religiones, creencias y prácticas. Un lugar donde la ciencia, la superstición, el conocimiento ancestral y el oportunismo convivieron para forjar la medicina de la colonia.
:::::::::::::::::::::::::::::
Intervención en: CARTAGENA 1600: CUANDO EL TIRANO MANDÓ
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()