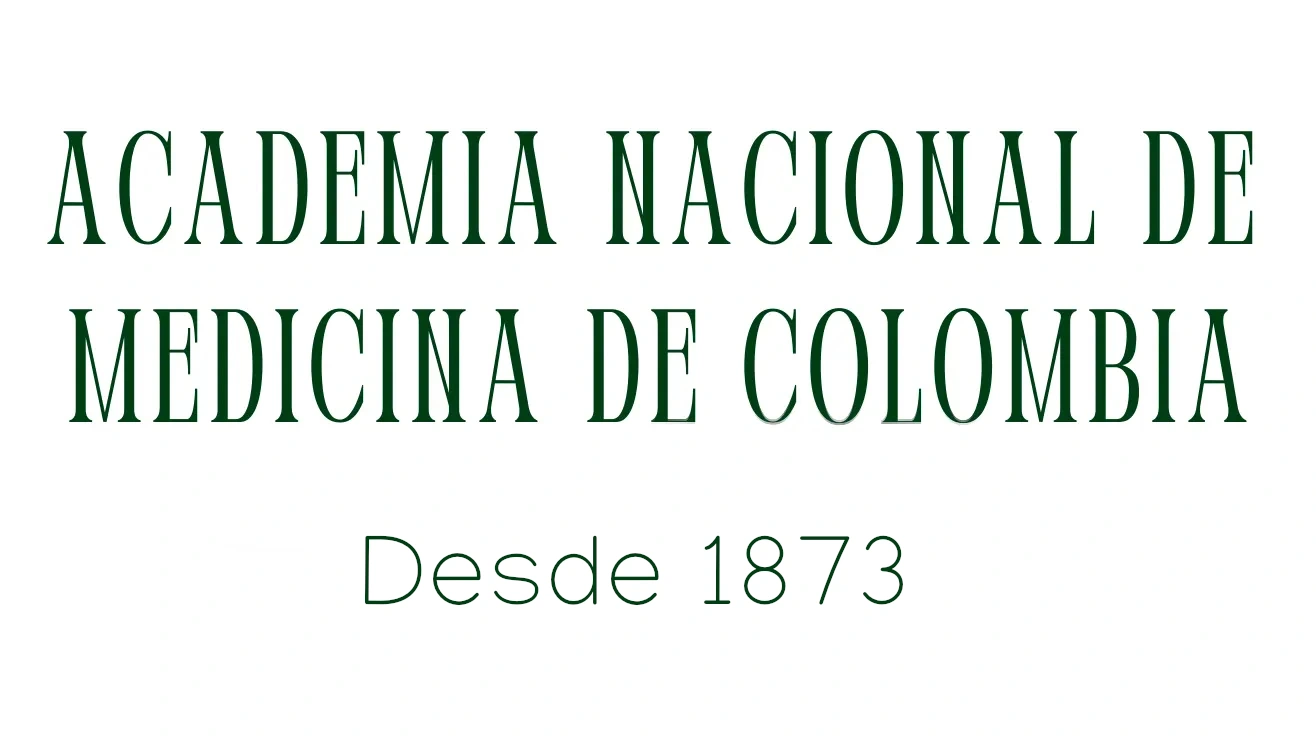Visitas: 0
La Dra. Daniela Aldas Ávila, psiquiatra infantil y de adolescentes, sostiene que un adolescente mira su celular y piensa que está acompañado, pero en realidad se siente más solo que nunca. Esa es la paradoja de la soledad digital: conexiones virtuales que no siempre se traducen en apoyo emocional real. La soledad no es solo estar físicamente aislado, sino sentir que las relaciones carecen de significado y no brindan compañía suficiente.
Durante años se creyó que la generación más solitaria era la de los adultos mayores. Sin embargo, hoy la Generación Z —jóvenes de 15 a 24 años— reporta cifras alarmantes: entre un 25 % y un 45 % reconoce sentirse solo, mientras que en los baby boomers apenas alcanza un 7 %. Y, sorprendentemente, son los hombres jóvenes quienes reportan mayor soledad que las mujeres.
El tiempo frente a las pantallas es abrumador. El promedio global para adolescentes ronda las 7 horas diarias, pero en Colombia supera las 8 y hasta 10 horas. Las plataformas favoritas varían por edad: TikTok reina entre los menores de 14, mientras los mayores diversifican entre TikTok, Instagram, WhatsApp y YouTube. La pregunta inevitable surge: ¿son las pantallas buenas o malas? La evidencia dice que depende: el uso activo y social fortalece vínculos (crear, interactuar, buscar información sobre recursos o hobbies) pero el uso pasivo —ese desplazamiento infinito sin propósito— se asocia a malestar y aislamiento.
Los extremos son los más dañinos. Tanto un uso mínimo como uno excesivo de pantallas incrementa la soledad, mientras que el uso moderado se asocia a mejor bienestar. El verdadero problema no es cuántas horas pasan conectados, sino qué ocurre emocionalmente durante ese tiempo. Para muchos adolescentes, la pantalla se vuelve un refugio ante el malestar o el aburrimiento, pero al mismo tiempo les impide desarrollar recursos propios para manejar sus emociones.
Las redes sociales también disparan la comparación constante. Vidas perfectas editadas generan inseguridad y frustración: “¿por qué yo no?”. Nada es suficiente. A esto se suman riesgos como el ciberacoso, que afecta al 48 % de las adolescentes, y el uso nocturno intensivo, que altera el sueño, inhibe la melatonina y deja al cerebro en estado de alerta. No es casualidad que el 62 % de los adolescentes ya presente problemas para dormir, atrapados en un círculo de fatiga, hiperconexión y más soledad.
Otro enemigo silencioso es la adicción digital. Entre un 25 % y un 40 % de los adolescentes muestra patrones adictivos claros: pérdida de control, tolerancia creciente y síntomas de abstinencia. Todo esto ocurre en un contexto de “bomba de dopamina”, donde estímulos rápidos y constantes generan un placer inmediato que vuelve insoportable el silencio o la desconexión.
Pero no todos los adolescentes caen en esta hiperconectividad. Aquellos con redes familiares sólidas, buenos amigos y hobbies usan la tecnología como extensión de sus vínculos reales. En cambio, quienes carecen de apoyo buscan en el mundo digital lo que no tienen fuera, encontrando relaciones superficiales e inestables que amplifican la soledad. La pandemia actuó como un catalizador: para algunos la tecnología fue un puente, para otros, un refugio que profundizó su aislamiento.
La clave está en la calidad, no en la cantidad de interacciones. Tener una o dos relaciones profundas protege más contra la soledad que cientos de contactos superficiales. La hiperconexión es peligrosa cuando se combina con vulnerabilidad psicosocial, consecuencias de la pandemia y vínculos débiles.
Vivimos rodeados de pantallas, pero las conexiones reales siguen siendo insustituibles. No se trata de demonizar la tecnología, sino de guiar a los adolescentes para que entiendan que la amistad no se mide en seguidores, que un chat no reemplaza un abrazo y que la vida real siempre estará fuera de las pantallas.
:::::::::::::::
Intervención de la Dra. Aldas en el marco del Foro Soledad y Salud Mental
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
![]()