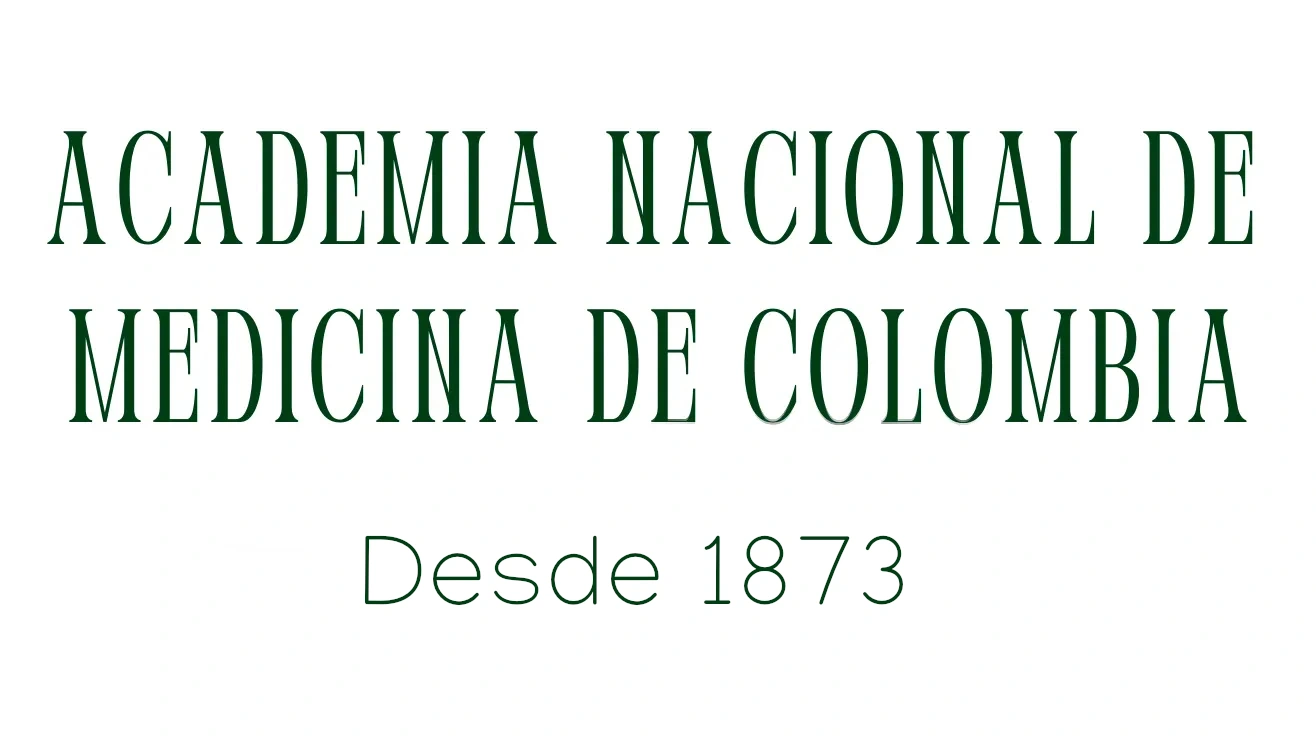Visitas: 46
Presentación de la Dra. Zulma Cucunubá Pérez, directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Epidemióloga de enfermedades infecciosas del Imperial College London. Trabajó su posdoctorado en el modelamiento de infecciones globales y vacunas.
En medio de la complejidad que supuso enfrentar una pandemia como la del COVID-19, un grupo de más de 150 investigadores en Colombia se embarcó en una tarea monumental: recopilar, analizar y sintetizar la experiencia vivida durante esos años para convertirla en conocimiento útil para el futuro. Este esfuerzo tomó forma bajo el nombre de Ágora, una alianza académica inspirada en los espacios de debate de la antigua Grecia. Ágora fue concebida como una plataforma para generar evidencia sobre la respuesta al COVID-19, extraer lecciones clave y proponer soluciones para futuras crisis sanitarias.
Seis instituciones lideraron esta alianza: la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Rosario, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y la Cuenta de Alto Costo. Con el respaldo del Ministerio de Ciencias, la alianza fue seleccionada para ejecutar un proyecto de investigación hace tres años. Su propósito fue claro: generar evidencia de calidad acerca de la respuesta sanitaria a la pandemia por COVID-19 y reconocer las lecciones aprendidas con el fin de soportar la toma de decisiones en salud pública y planear acciones efectivas que aborden los retos de la postpandemia y futuras epidemias.
La alianza se organizó en cinco equipos temáticos. El primero se dedicó al análisis epidemiológico y modelamiento; el segundo a la comprensión de datos, recurriendo a la investigación cualitativa; el tercero al análisis del impacto económico y el costo de oportunidad en salud; el cuarto a las capacidades tecnológicas, especialmente hospitalarias, diagnósticas y de producción de vacunas; y el quinto a la comunicación del riesgo y de la ciencia. De esta división surgieron 10 informes de política pública o policy briefs, basados en métodos cuantitativos, cualitativos o mixtos. Las organizaciones principales contaron con la colaboración de un gran número de instituciones.
El primer tema relacionado con inteligencia epidemiológica y arquitectura de datos requirió la construcción de un ambicioso “lago de datos”, una infraestructura que consolidó más de 50 GB de información y más de 50 millones de registros. Esta base permitió aplicar técnicas de big data, inteligencia artificial y simulación para reconstruir y entender con precisión qué ocurrió durante la pandemia. Desde marzo de 2020 hasta la declaración del fin de la emergencia a mediados de 2022, Colombia atravesó cuatro olas notorias de contagios, cada una con dinámicas únicas en cuanto a casos, muertes y presión sobre el sistema de salud.
Posterior al ingreso de la pandemia, llegaron las medidas de supresión seguidas por un período de mitigación. Uno de los hallazgos más importantes fue que las medidas tempranas de supresión lograron desplazar la primera gran ola de contagios, ganando tiempo valioso para preparar al sistema de salud. Sin ese margen, el país habría enfrentado un colapso hospitalario inminente. Inicialmente, el sistema contaba con menos de 5.000 camas UCI que se fueron ampliando hasta tener más de 13.000 en el pico más alto de la pandemia. Aun así, el análisis regional reveló que en 16 departamentos sí se alcanzaron niveles críticos de ocupación en la tercera ola, la más letal de todas.
La tercera ola se distinguió por una mortalidad inusualmente alta en personas menores de 50 años. Varias razones explican este fenómeno: cada ola traía una variante nueva y la ola 3 trajo el ingreso de una variante local más agresiva denominada Miu. También afectó el aumento en la movilidad tras la relajación de restricciones y la baja cobertura de vacunación en menores de 50 años para ese momento. Los modelos del equipo mostraron que si la vacunación hubiera comenzado cinco semanas antes para esa población, el impacto de esta ola habría sido significativamente menor.
Entre las recomendaciones clave se destaca la necesidad de establecer protocolos claros para una respuesta temprana, que incluyan decisiones sobre supresión, mitigación y uso de capacidades disponibles. También se resalta la importancia de contar con sistemas de datos robustos y análisis en tiempo real para ajustar las medidas en función de las dinámicas territoriales. La Dra. Cucunubá enfatiza la importancia del acceso temprano a vacunas y tecnologías, cuyo impacto puede ser decisivo si se logra a tiempo.
La construcción del lago de datos fue un reto en sí mismo. Integrar todas las fuentes de datos disponibles exigió capacidades tecnológicas avanzadas y colaboración interinstitucional. Los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) fueron clave para conectar las piezas del rompecabezas, aunque su tamaño requería infraestructura que pocas instituciones poseen. La Universidad Javeriana lideró esta tarea en coordinación con el Ministerio de Salud.
Esta compleja infraestructura analítica debía ser capaz de integrar y procesar datos de salud con rigor, sentido epidemiológico y, sobre todo, con respeto a la privacidad de los ciudadanos. Esta base permitió visualizar el peso real del COVID en la mortalidad nacional, pero también reveló cambios sutiles en otras causas de muerte que marcaron la entrada en la era post-COVID. La pandemia, claramente, dejó huellas distintas según la zona.
El análisis mostró que la letalidad variaba por región, y que el acceso al sistema hospitalario no garantizaba la misma probabilidad de sobrevivir en todo el país. En paralelo, la operación de vacunación en Colombia fue un logro técnico impresionante, alcanzando medio millón de dosis en un solo día. Sin embargo, las desigualdades territoriales se hicieron evidentes: mientras algunos departamentos como Amazonas y San Andrés fueron priorizados, otros como Vichada y Guainía quedaron rezagados. Una realidad que refuerza la urgencia de contar con una plataforma nacional de datos que permita detectar y actuar sobre estas desigualdades en tiempo real.
Uno de los mayores hallazgos de Ágora fue que la pandemia no solo afectó la atención directa del COVID, sino que interrumpió profundamente el manejo de otras enfermedades. Enfermedades como hipertensión, diabetes y VIH vieron disminuidos los diagnósticos y controles, mientras que en casos como la hemofilia, la atención incluso mejoró. Esto mostró que los sistemas de atención más articulados y colaborativos respondieron mejor ante la disrupción. En enfermedades como el cáncer, se evidenció una grave interrupción: disminuyeron los diagnósticos tempranos y aumentaron los tratamientos tardíos, generando un impacto económico mayor y peor pronóstico para los pacientes. En muchos casos no ocurrió un incremento en el servicio, sino un simple reemplazo. Promotoras que atendían determinadas enfermedades pasaron a atender la pandemia.
La expansión de capacidades sanitarias fue otro eje clave. Durante la pandemia, el uso de la telemedicina creció exponencialmente, alcanzando hasta el 60% de las atenciones en ciertas áreas, especialmente en oncología. Sin embargo, esta innovación también amplificó las desigualdades, ya que el acceso a internet de calidad sigue siendo un privilegio urbano. Paralelamente, se fortaleció el diagnóstico molecular, alcanzando cifras récord de pruebas PCR. No obstante, estas capacidades quedaron mayoritariamente en el sector privado y, tras la pandemia, muchas se están desmontando por falta de una estrategia de sostenibilidad, amenazando con desperdiciar uno de los logros más notables de la emergencia.
El programa PRASS —pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible— fue una propuesta ambiciosa que buscó controlar el virus minimizando los impactos sociales y económicos. Aunque innovador y bien intencionado, el sistema enfrentó enormes desafíos logísticos, culturales y estructurales. Desde bases de datos nuevas que fallaron en su implementación hasta dificultades para sostener económicamente los aislamientos, el programa se enfrentó a las limitaciones reales del Estado en muchas regiones. Sin embargo, su concepto es valioso y deberá rediseñarse, con enfoque interdisciplinar y participación social, para futuras epidemias.
La pandemia evidenció que la comunicación del riesgo debe adaptarse a un país donde el 60% de la población se informa por redes digitales. En este contexto, informar, educar y generar confianza no puede desligarse de la tecnología y de una estrategia comunicativa moderna, transparente y participativa.
Todos estos hallazgos, desafíos y propuestas quedaron sintetizados en los diez policy briefs que surgieron del proyecto Ágora y que pueden consultarse en la página web https://agora-colombia.com/ o en un libro de reciente publicación con el nombre del proyecto “Ágora”.
::::::::::::::::::
Presentación del proyecto Ágora en
PROYECTO ÁGORA COVID-19 EN COLOMBIA: EVIDENCIA Y LECCIONES PARA LA POSTPANDEMIA Y FUTURAS EPIDEMIAS
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina.
![]()